Ex libris
lunes, junio 13, 2011
jueves, marzo 08, 2007
Gioconda Belli
Como tinaja
En los días buenos, de lluvia, los días en que nos quisimos totalmente, en que nos fuimos abriendo el uno al otro como cuevas secretas; en esos días, amor en mi cuerpo como tinaja recogió toda el agua tierna que derramaste sobre mí y ahora en estos días secos en que tu ausencia duele y agrieta la piel, y el agua sale de mis ojos llena de tu recuerdo a refrescar la aridez de mi cuerpo tan vacío y tan lleno de vos.
domingo, marzo 04, 2007
Joaquín Pasos
Poema Inmenso
En estas tardes tu perfil no tiene línea precisa
pues no hay un límite en tu gesto para el principio de
tu sonrisa
pero de repente está en tu boca y no se sabe cómo se filtra
y cuando se va nunca se puede decir si está allí todavía
lo mismo que tu palabra de la cual jamás oímos la primera
sílaba
y nunca terminamos de escuchar lo que decías
porque estás tan cercana en esta lejanía
que es inútil preguntar cuándo vino tu venida
pues entonces nos parece que has estado aquí toda la vida
con esa voz eterna, con esa mirada continua,
con ese contorno inmarcable de tu mejilla,
sin que podamos decir aquí comienza el aire y aquí la carne
viva,
sin conocer aún dónde fuiste verdad y no fuiste mentira,
ni cuándo principiaste a vivir en estas líneas,
detrás de la luz de estas tardes perdidas,
detrás de estos versos a los cuales estás tan unida,
que en ellos tu perfume no se sabe ni dónde comienza ni
dónde termina.
En estas tardes tu perfil no tiene línea precisa
pues no hay un límite en tu gesto para el principio de
tu sonrisa
pero de repente está en tu boca y no se sabe cómo se filtra
y cuando se va nunca se puede decir si está allí todavía
lo mismo que tu palabra de la cual jamás oímos la primera
sílaba
y nunca terminamos de escuchar lo que decías
porque estás tan cercana en esta lejanía
que es inútil preguntar cuándo vino tu venida
pues entonces nos parece que has estado aquí toda la vida
con esa voz eterna, con esa mirada continua,
con ese contorno inmarcable de tu mejilla,
sin que podamos decir aquí comienza el aire y aquí la carne
viva,
sin conocer aún dónde fuiste verdad y no fuiste mentira,
ni cuándo principiaste a vivir en estas líneas,
detrás de la luz de estas tardes perdidas,
detrás de estos versos a los cuales estás tan unida,
que en ellos tu perfume no se sabe ni dónde comienza ni
dónde termina.
miércoles, septiembre 20, 2006
Albert Camus
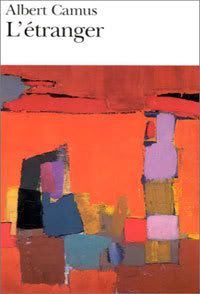
Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo: «Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias.» Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer.
El asilo de ancianos está en Marengo, a ochenta kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las dos y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla, y regresaré mañana por la noche. Pedí dos días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante. Pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle: «No es culpa mía.» No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo, no tenía por qué excusarme. Más bien le correspondía a él presentarme las condolencias. Pero lo hará sin duda pasado mañana, cuando me vea de luto. Por ahora, es un poco como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido aspecto más oficial.
Tomé el autobús a las dos. Hacía mucho calor. Comí en el restaurante de Celeste como de costumbre. Todos se condolieron mucho de mí, y Celeste me dijo: «Madre hay una sola.» Cuando partí, me acompañaron hasta la puerta. Me sentía un poco aturdido pues fue necesario que subiera hasta la habitación de Manuel para pedirle prestados una corbata negra y un brazal. El perdió a su tío hace unos meses.
Corrí para alcanzar el autobús. Me sentí adormecido sin duda por la prisa y la carrera, añadidas a los barquinazos, al olor a gasolina y a la reverberación del camino y del cielo. Dormí casi todo el trayecto. Y cuando desperté, estaba apoyado contra un militar que me sonrió y me preguntó si venía de lejos. Dije «sí» para no tener que hablar más.
El asilo está a dos kilómetros del pueblo. Hice el camino a pie. Quise ver a mamá en seguida. Pero el portero me dijo que era necesario ver antes al director. Como estaba ocupado, esperé un poco. Mientras tanto, el portero me estuvo hablando, y en seguida vi al director. Me recibió en su despacho. Era un viejecito condecorado con la Legión de Honor. Me miró con sus ojos claros. Después me estrechó la mano y la retuvo tanto tiempo que yo no sabía cómo retirarla. Consultó un legajo y me dijo: «La señora de Meursault entró aquí hace tres años. Usted era su único sostén.» Creí que me reprochaba alguna cosa y empecé a darle explicaciones. Pero me interrumpió: «No tiene usted por qué justificarse, hijo mío. He leído el legajo de su madre. Usted no podía subvenir a sus necesidades. Ella necesitaba una enfermera. Su salario es modesto. Y, al fin de cuentas, era más feliz aquí.» Dije: «Sí, señor director.» El agregó: «Sabe usted, aquí tenía amigos, personas de su edad. Podía compartir recuerdos de otros tiempos. Usted es joven y ella debía de aburrirse con usted.»
Era verdad. Cuando mamá estaba en casa pasaba el tiempo en silencio, siguiéndome con la mirada. Durante los primeros días que estuvo en el asilo lloraba a menudo. Pero era por la fuerza de la costumbre. Al cabo de unos meses habría llorado si se la hubiera retirado del asilo. Siempre por la fuerza de la costumbre. Un poco por eso en el último año casi no fui a verla. Y también porque me quitaba el domingo, sin contar el esfuerzo de ir hasta el autobús, tomar los billetes y hacer dos horas de camino.
El director me habló aún. Pero casi no le escuchaba. Luego me dijo: «Supongo que usted quiere ver a su madre.» Me levanté sin decir nada, y salió delante de mí. En la escalera me explicó: «La hemos llevado a nuestro pequeño depósito. Para no impresionar a los otros. Cada vez que un pensionista muere, los otros se sienten nerviosos durante dos o tres días. Y dificulta el servicio.» Atravesamos un patio en donde había muchos ancianos, charlando en pequeños grupos. Callaban cuando pasábamos. Y reanudaban las conversaciones detrás de nosotros. Hubiérase dicho un sordo parloteo de cotorras. En la puerta de un pequeño edificio el director me abandonó: «Le dejo a usted, señor Meursault. Estoy a su disposición en mi despacho. En principio, el entierro está fijado para las diez de la mañana. Hemos pensado que así podría usted velar a la difunta. Una última palabra: según parece, su madre expresó a menudo a sus compañeros el deseo de ser enterrada religiosamente. He tomado a mi cargo hacer lo necesario. Pero quería informar a usted.» Le di las gracias. Mamá, sin ser atea, jamás había pensado en la religión mientras vivió.
Entré. Era una sala muy clara, blanqueada a la cal, con techo de vidrio. Estaba amueblada con sillas y caballetes en forma de X. En el centro de la sala, dos caballetes sostenían un féretro cerrado con la tapa. Sólo se veían los tornillos relucientes, hundidos apenas, destacándose sobre las tapas pintadas de nogalina. Junto al féretro estaba una enfermera árabe, con blusa blanca y un pañuelo de color vivo en la cabeza.
En ese momento el portero entró por detrás de mí. Debió de haber corrido. Tartamudeó un poco: «La hemos tapado, pero voy a destornillar el cajón para que usted pueda verla.» Se aproximaba al féretro cuando lo paré. Me dijo: «¿No quiere usted?» Respondí: «No.» Se detuvo, y yo estaba molesto porque sentía que no debí haber dicho esto. Al cabo de un instante me miró y me preguntó: «¿Por qué?», pero sin reproche, como si estuviera informándose. Dije: «No sé.» Entonces, retorciendo el bigote blanco, declaró, sin mirarme: «Comprendo.» Tenía ojos hermosos, azul claro, y la tez un poco roja. Me dio una silla y se sentó también, un poco a mis espaldas. La enfermera se levantó y se dirigió hacia la salida. El portero me dijo: «Tiene un chancro.» Como no comprendía, miré a la enfermera y vi que llevaba, por debajo de los ojos, una venda que le rodeaba la cabeza. A la altura de la nariz la venda estaba chata. En su rostro sólo se veía la blancura del vendaje.
Cuando hubo salido, el portero habló: «Lo voy a dejar solo.» No sé qué ademán hice, pero se quedó, de pie detrás de mí. Su presencia a mis espaldas me molestaba. Llenaba la habitación una hermosa luz de media tarde. Dos abejorros zumbaban contra el techo de vidrio. Y sentía que el sueño se apoderaba de mí. Sin volverme hacia él, dije al portero: «¿Hace mucho tiempo que está usted aquí?» Inmediatamente respondió: «Cinco años», como si hubiese estado esperando mi pregunta.
Charló mucho en seguida. Se habría que dado muy asombrado si alguien le hubiera dicho que acabaría de portero en el asilo de Marengo. Tenía sesenta y cuatro años y era parisiense. Le interrumpí en ese momento: «¡Ah! ¿Usted no es de aquí?» Luego recordé que antes de llevarme a ver al director me había hablado de mamá. Me había dicho que era necesario enterrarla cuanto antes porque en la llanura hacía calor, sobre todo en esta región. Entonces me había informado que había vivido en París y que le costaba mucho olvidarlo. En París se retiene al muerto tres, a veces cuatro días. Aquí no hay tiempo; todavía no se ha hecho uno a la idea cuando hay que salir corriendo detrás del coche fúnebre. Su mujer le había dicho: «Cállate, no son cosas para contarle al señor.» El viejo había enrojecido y había pedido disculpas. Yo intervine para decir: «Pero no, pero no...» Me pareció que lo que contaba era apropiado e interesante.
En el pequeño depósito me informó que había ingresado en el asilo como indigente. Como se sentía válido, se había ofrecido para el puesto de portero. Le hice notar que en resumidas cuentas era pensionista. Me dijo que no. Ya me había llamado la atención la manera que tenía de decir: «ellos», «los otros» y, más raramente, «los viejos», al hablar de los pensionistas, algunos de los cuales no tenían más edad que él. Pero, naturalmente, no era la misma cosa. El era portero y, en cierta medida, tenía derechos sobre ellos.
La enfermera entró en ese momento. La tarde había caído bruscamente. La noche habíase espesado muy rápidamente sobre el vidrio del techo. El portero oprimió el conmutador y quedé cegado por el repentino resplandor de la luz. Me invitó a dirigirme al refectorio para cenar. Pero no tenía hambre. Me ofreció entonces traerme una taza de café con leche. Como me gusta mucho el café con leche, acepté, y un momento después regresó con una bandeja. Bebí. Tuve deseos de fumar. Pero dudé, porque no sabía si podía hacerlo delante de mamá. Reflexioné. No tenía importancia alguna. Ofrecí un cigarrillo al portero y fumamos.
En un momento dado, me dijo: «Sabe usted, los amigos de su señora madre van a venir a velarla también. Es la costumbre. Tengo que ir a buscar sillas y café negro.» Le pregunté si se podía apagar una de las lámparas. El resplandor de la luz contra las paredes blancas me fatigaba. Me dijo que no era posible. La instalación estaba hecha así: o todo o nada. Después no le presté mucha atención. Salió, volvió, dispuso las sillas. Sobre una de ellas apiló tazas en torno de una cafetera. Luego se sentó enfrente de mí, del otro lado de mamá. También estaba la enfermera, en el fondo, vuelta de espaldas. Yo no veía lo que hacía. Pero por el movimiento de los brazos me pareció que tejía. La temperatura era agradable, el café me había recalentado y por la puerta abierta entraba el aroma de la noche y de las flores. Creo que dormité un poco.
Me despertó un roce. Como había tenido los ojos cerrados, la habitación me pareció aún más deslumbrante de blancura. Delante de mí no había ni la más mínima sombra, y cada objeto, cada ángulo, todas las curvas, se dibujaban con una pureza que hería los ojos. En ese momento entraron los amigos de mamá. Eran una decena en total, y se deslizaban en silencio en medio de aquella luz enceguecedora. Se sentaron sin que crujiera una silla. Los veía como no he visto a nadie jamás, y ni un detalle de los rostros o de los trajes se me escapaba. Sin embargo, no los oía y me costaba creer en su realidad. Casi todas las mujeres llevaban delantal, y el cordón que les ceñía la cintura hacía resaltar aún más sus abultados vientres. Nunca había notado hasta qué punto podían tener vientre las mujeres ancianas. Casi todos los hombres eran flaquísimos y llevaban bastón. Me llamaba la atención no ver los ojos en los rostros, sino solamente un resplandor sin brillo en medio de un nido de arrugas. Cuando se hubieron sentado, casi todos me miraron e inclinaron la cabeza con modestia, los labios sumidos en la boca desdentada, sin que pudiera saber si me saludaban o si se trataba de un tic. Creo más bien que me saludaban. Advertí en ese momento que estaban todos cabeceando, sentados enfrente de mí, en torno del portero. Por un momento tuve la ridícula impresión de que estaban allí para juzgarme.
Poco después una de las mujeres se echó a llorar. Estaba en segunda fila, oculta por una de sus compañeras, y no la veía bien. Lloraba con pequeños gritos, regularmente; me parecía que no se detendría jamás. Los demás parecían no oírla. Se mostraban abatidos, tristes y silenciosos. Miraban el féretro o a sus bastones, o a cualquier cosa, pero no miraban a nada más. La mujer seguía llorando. Yo estaba muy asombrado porque no la conocía. Hubiera querido no oírla más. Sin embargo, no me atrevía a decírselo. El portero se inclinó hacia ella y le habló, pero sacudió la cabeza, murmuró algo, y continuó llorando con la misma regularidad. El portero vino entonces hacia mi lado. Se sentó cerca de mí. Después de un rato bastante largo me informó sin mirarme: «Estaba muy unida con su señora madre. Dice que era su única amiga aquí y que ahora ya no le queda nadie »
Quedamos un largo rato así. Los suspiros y los sollozos de la mujer se hicieron más raros. Sorbía mucho, luego calló por fin. Yo no tenía más sueño, pero me sentía fatigado y me dolía la cintura. Ahora me resultaba penoso el silencio de todas esas gentes. Sólo de vez en cuando oía un ruido singular y no podía comprender qué era. A la larga acabé por adivinar que algunos de los ancianos chupaban el interior de las mejillas y dejaban escapar unos raros chasquidos. Tan absortos estaban en sus pensamientos que ni se daban cuenta. Tenía la impresión de que aquella muerta, acostada en medio de ellos, no significaba nada ante sus ojos Pero creo ahora que era una impresión falsa.
Todos tomamos café, servido por el portero. Después, no sé más. La noche pasó. Recuerdo que en cierto momento abrí los ojos y vi que los ancianos dormían amontonados, excepto uno que me miraba fijamente, con la barbilla apoyada en el dorso de las manos aferradas al bastón, como si no esperase sino mi despertar. Luego volví a dormirme. Me desperté porque cada vez me dolía mas la cintura. El día resbalaba sobre el techo de vidrio. Poco después uno de los ancianos se despertó, y tosió mucho. Escupía en un gran pañuelo a cuadros y cada una de las escupidas era como un desgarramiento. Despertó a los demás, y el portero dijo que debían marcharse. Se levantaron. La incómoda velada les había dejado los rostros de color ceniza. Al salir, con gran asombro mío, todos me estrecharon la mano, como si esa noche durante la cual no cambiamos una palabra hubiese acrecentado nuestra intimidad.
Estaba fatigado. El portero me condujo a su habitación y pude arreglarme un poco. Tomé café con leche, que estaba muy bueno. Cuando salí era completamente de día. Sobre las colinas que separan a Marengo del mar, el cielo estaba arrebolado. Y el viento traía olor a sal. Se preparaba un hermoso día. Hacía mucho que no iba al campo y sentía el placer que habría tenido en pasearme de no haber sido por mamá.
Pero esperé en el patio, debajo de un plátano. Aspiraba el olor de la tierra fresca y no tenía más sueño. Pensé en los compañeros de oficina. A esta hora se levantaban para ir al trabajo; para mí era siempre la hora más difícil. Reflexioné un momento sobre esas cosas, pero me distrajo una campana que sonaba en el interior de los edificios. Hubo movimientos detrás de las ventanas: luego, todo quedó en calma. El sol estaba algo más alto en el cielo; comenzaba a calentarme los pies. El portero cruzó el patio y me dijo que el director me llamaba. Fui a su despacho. Me hizo firmar cierta cantidad de documentos. Vi que estaba vestido de negro con pantalón a rayas. Tomó el teléfono y me interpeló: «Los empleados de pompas fúnebres han llegado hace un momento. Voy a pedirles que vengan a cerrar el féretro. ¿Quiere usted ver antes a su madre por última vez?» Dije que no. Ordenó por teléfono, bajando la voz: «Figeac, diga usted a los hombres que pueden ir.»
En seguida me dijo que asistiría al entierro y le di las gracias. Se sentó ante el escritorio y cruzó las pequeñas piernas. Me advirtió que yo y él estaríamos solos, con la enfermera de servicio. En principio los pensionistas no debían de asistir a los entierros.
El sólo les permitía velar. «Es cuestión de humanidad», señaló. Pero en este caso había autorizado a seguir el cortejo a un viejo amigo de mamá: «Tomás Pérez». Aquí e director sonrió. Me dijo: «Comprende usted, es un sentimiento un poco pueril. Pero él y su madre casi no se separaban. En el asilo les hacían bromas; le decían a Pérez: 'Es su novia.' Pérez reía. Aquello les complacía. La muerte de la señora de Meursault le ha afectado mucho. Creí que no debía de negarle la autorización. Pero le prohibí velarla ayer, por consejo del médico visitador.»
Quedamos silenciosos bastante tiempo. El director se levantó y miró por la ventana del despacho. Después de un momento observó:
«Ahí está el cura de Marengo. Viene antes de la hora.» Me advirtió que llevaría tres cuartos de hora de marcha, por lo menos, llegar a la iglesia, que se halla en el pueblo mismo. Bajamos, Delante del edificio estaban el cura y dos monaguillos. Uno de éstos tenía el incensario, y el sacerdote se inclinaba hacia él para regular el largo de la cadena de plata. Cuando llegamos, el sacerdote se incorporó. Me llamó "hijo mío" y me dijo algunas palabras. Entró; yo le seguí.
Vi de una ojeada que los tornillos del féretro estaban hundidos y que había cuatro hombres negros en la habitación. Oí al mismo tiempo al director decirme que el coche esperaba en la calle y al sacerdote comenzar las oraciones. A partir de ese momento todo se desarrolló muy rápidamente. Los hombres avanzaron hacia el féretro con un lienzo. El sacerdote, sus acompañantes, el director y yo salimos. Delante de la puerta estaba una señora que no conocía. «El señor Meursault», dijo el director. No oí el nombre de la señora y comprendí solamente que era la enfermera delegada. Inclinó sin una sonrisa el rostro huesudo y largo. Luego nos apartamos para dejar pasar el cuerpo. Seguimos a los hombres que lo llevaban y salimos del asilo. Delante de la puerta estaba el coche. Lustroso, oblongo y brillante, hacía pensar en una caja de lápices. A su lado estaban el empleado de la funeraria, hombrecillo de traje ridículo y un anciano de aspecto tímido. Comprendí que era Pérez. Llevaba un fieltro blando de copa redonda y alas anchas (se lo quitó cuando el féretro pasó por la puerta) un traje cuyo pantalón se arrollaba sobre los zapatos, y un lazo de género negro demasiado pequeño para la camisa de cuello blanco grande. Los labios le temblaban bajo la nariz mechada de puntos negros. Los cabellos blancos, bastante finos, dejaban pasar unas curiosas orejas, colgantes y mal orladas, cuyo color rojo sangre me sorprendió en aquella pálida fisonomía. El hombre de la funeraria nos indicó nuestros lugares. El sacerdote caminaba delante; luego el coche; en torno de él, los cuatro hombres. Detrás, el director, yo y, cerrando la marcha, la enfermera delegada y Pérez.
El cielo estaba lleno de sol. Comenzaba a pesar sobre la tierra y el calor aumentaba rápidamente. No sé por qué habíamos esperado tanto tiempo antes de ponernos en marcha. Tenía calor con mi traje oscuro El viejecito, que se había cubierto, se quitó nuevamente el sombrero. Me había vuelto un poco hacia su lado y le miraba cuando el director me habló de él. Me dijo que a menudo mi madre y Pérez iban a pasear por la tarde hasta el pueblo, acompañados por una enfermera. Miré el campo a mi alrededor. A través de las líneas de cipreses que aproximaban las colinas al cielo, de aquella tierra rojiza y verde, de aquellas casas, pocas y bien dibujadas, comprendía a mi madre. La tarde, en esta región, debía de ser como una tregua melancólica. Hoy, el sol desbordante que hacía estremecer el paisaje, lo tornaba inhumano y deprimente.
Nos pusimos en marcha. En ese momento noté que Pérez renqueaba ligeramente. Poco a poco el coche tomaba velocidad y el anciano perdía terreno. Uno de los hombres que rodeaban el coche también se había dejado pasar y caminaba ahora a mi altura. Me sorprendía la rapidez con qué el sol se elevaba en el cielo. Advertí que hacía ya tiempo que el campo resonaba con el canto de los insectos y el crujir de la hierba. El sudor me corría por las mejillas. Como no tenía sombrero, me abanicaba con el pañuelo. El empleado de pompas fúnebres me dijo entonces algo que no oí. Al mismo tiempo se enjugaba el cráneo con un pañuelo que tenía en la mano izquierda, mientras que con la derecha levantaba el borde de la gorra. Le dije: «¿Cómo?» Repitió señalando al cielo: «Está sofocante.» Dije: «Sí.» Poco después me preguntó: «¿Es su madre la que va ahí?» Otra vez dije: «Sí.» «¿Era vieja?» Respondí: «Más o menos», pues no sabía la edad exacta. En seguida se calló. Me di vuelta y vi al viejo Pérez a unos cincuenta metros detrás de nosotros. Se apresuraba columpiando el sombrero al vaivén del brazo Mire también al director. Caminaba con mucha dignidad, sin un gesto inútil. Algunas gotas de sudor le perlaban la frente pero no las enjugaba.
Me pareció que el cortejo marchaba un poco mas de prisa. A mi alrededor continuaba siempre el mismo campo luminoso colmado de sol. El resplandor del cielo era insostenible. En un momento dado pasamos por una parte del camino que había sido arreglada recientemente: El sol había hecho estallar el alquitrán. Los pies se hundían en el y dejaban abierta su carne brillante. Por encima del coche, la galera luciente del cochero parecía haber sido amasada con ese fango negro. Yo estaba un poco perdido entre el cielo azul y blanco y la monotonía de aquellos colores, negro viscoso del alquitrán abierto, negro opaco de las ropas, negro lustroso del coche. Todo esto, el sol, el olor del cuero y del estiércol del coche, el del barniz y el del incienso y la fatiga de una noche de insomnio, me turbaba la mirada y las ideas. Me volví una vez más: Pérez me pareció muy lejos, perdido en una nube de calor; luego, no lo divisé más. Lo busqué con la mirada y vi que había dejado el camino y tomado a campo traviesa. Comprobé también que el camino doblaba delante de mí. Comprendí que Pérez, que conocía la región, cortaba campo para alcanzarnos. Al dar la vuelta se nos había reunido. Luego lo perdimos. Volvió a tomar a campo traviesa, y así varias veces. Yo sentía la sangre que me golpeaba en las sienes.
Todo ocurrió en seguida con tanta precipitación, certidumbre y naturalidad, que no recuerdo nada más. Sólo una cosa: a la entrada del pueblo la enfermera delegada me habló. Tenía una voz singular, que no correspondía a su rostro; una voz melodiosa y trémula. Me dijo: «Si uno anda despacio, corre el riesgo de una insolación. Pero si anda demasiado aprisa, transpira y, en la iglesia, pesca un resfriado.» Tenía razón. No había escapatoria. Todavía retengo algunas imágenes de aquel día: por ejemplo, el rostro de Pérez cuando se nos reunió cerca del pueblo por última vez. Gruesas lágrimas de nerviosidad y de pena le chorreaban por las mejillas. Pero las arrugas no las dejaban caer. Se extendían, se juntaban y formaban un barniz de agua sobre el rostro marchito. Hubo también la iglesia y los aldeanos en las aceras, los geranios rojos en las tumbas del cementerio, el desvanecimiento de Pérez (habríase dicho un títere dislocado), la tierra color de sangre que rodaba sobre el féretro de mamá, la carne blanca de las raíces que se mezclaban, gente aún, voces, el pueblo, la espera delante de un café el incesante ronquido del motor, y mi alegría cuando el autobús entró en el nido de luces de Argel y pensé que iba a acostarme y a dormir durante doce horas.
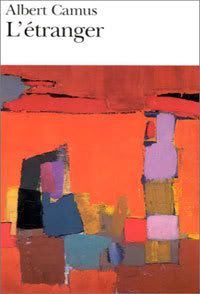
El extranjero
I
Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo: «Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias.» Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer.
El asilo de ancianos está en Marengo, a ochenta kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las dos y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla, y regresaré mañana por la noche. Pedí dos días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante. Pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle: «No es culpa mía.» No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo, no tenía por qué excusarme. Más bien le correspondía a él presentarme las condolencias. Pero lo hará sin duda pasado mañana, cuando me vea de luto. Por ahora, es un poco como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido aspecto más oficial.
Tomé el autobús a las dos. Hacía mucho calor. Comí en el restaurante de Celeste como de costumbre. Todos se condolieron mucho de mí, y Celeste me dijo: «Madre hay una sola.» Cuando partí, me acompañaron hasta la puerta. Me sentía un poco aturdido pues fue necesario que subiera hasta la habitación de Manuel para pedirle prestados una corbata negra y un brazal. El perdió a su tío hace unos meses.
Corrí para alcanzar el autobús. Me sentí adormecido sin duda por la prisa y la carrera, añadidas a los barquinazos, al olor a gasolina y a la reverberación del camino y del cielo. Dormí casi todo el trayecto. Y cuando desperté, estaba apoyado contra un militar que me sonrió y me preguntó si venía de lejos. Dije «sí» para no tener que hablar más.
El asilo está a dos kilómetros del pueblo. Hice el camino a pie. Quise ver a mamá en seguida. Pero el portero me dijo que era necesario ver antes al director. Como estaba ocupado, esperé un poco. Mientras tanto, el portero me estuvo hablando, y en seguida vi al director. Me recibió en su despacho. Era un viejecito condecorado con la Legión de Honor. Me miró con sus ojos claros. Después me estrechó la mano y la retuvo tanto tiempo que yo no sabía cómo retirarla. Consultó un legajo y me dijo: «La señora de Meursault entró aquí hace tres años. Usted era su único sostén.» Creí que me reprochaba alguna cosa y empecé a darle explicaciones. Pero me interrumpió: «No tiene usted por qué justificarse, hijo mío. He leído el legajo de su madre. Usted no podía subvenir a sus necesidades. Ella necesitaba una enfermera. Su salario es modesto. Y, al fin de cuentas, era más feliz aquí.» Dije: «Sí, señor director.» El agregó: «Sabe usted, aquí tenía amigos, personas de su edad. Podía compartir recuerdos de otros tiempos. Usted es joven y ella debía de aburrirse con usted.»
Era verdad. Cuando mamá estaba en casa pasaba el tiempo en silencio, siguiéndome con la mirada. Durante los primeros días que estuvo en el asilo lloraba a menudo. Pero era por la fuerza de la costumbre. Al cabo de unos meses habría llorado si se la hubiera retirado del asilo. Siempre por la fuerza de la costumbre. Un poco por eso en el último año casi no fui a verla. Y también porque me quitaba el domingo, sin contar el esfuerzo de ir hasta el autobús, tomar los billetes y hacer dos horas de camino.
El director me habló aún. Pero casi no le escuchaba. Luego me dijo: «Supongo que usted quiere ver a su madre.» Me levanté sin decir nada, y salió delante de mí. En la escalera me explicó: «La hemos llevado a nuestro pequeño depósito. Para no impresionar a los otros. Cada vez que un pensionista muere, los otros se sienten nerviosos durante dos o tres días. Y dificulta el servicio.» Atravesamos un patio en donde había muchos ancianos, charlando en pequeños grupos. Callaban cuando pasábamos. Y reanudaban las conversaciones detrás de nosotros. Hubiérase dicho un sordo parloteo de cotorras. En la puerta de un pequeño edificio el director me abandonó: «Le dejo a usted, señor Meursault. Estoy a su disposición en mi despacho. En principio, el entierro está fijado para las diez de la mañana. Hemos pensado que así podría usted velar a la difunta. Una última palabra: según parece, su madre expresó a menudo a sus compañeros el deseo de ser enterrada religiosamente. He tomado a mi cargo hacer lo necesario. Pero quería informar a usted.» Le di las gracias. Mamá, sin ser atea, jamás había pensado en la religión mientras vivió.
Entré. Era una sala muy clara, blanqueada a la cal, con techo de vidrio. Estaba amueblada con sillas y caballetes en forma de X. En el centro de la sala, dos caballetes sostenían un féretro cerrado con la tapa. Sólo se veían los tornillos relucientes, hundidos apenas, destacándose sobre las tapas pintadas de nogalina. Junto al féretro estaba una enfermera árabe, con blusa blanca y un pañuelo de color vivo en la cabeza.
En ese momento el portero entró por detrás de mí. Debió de haber corrido. Tartamudeó un poco: «La hemos tapado, pero voy a destornillar el cajón para que usted pueda verla.» Se aproximaba al féretro cuando lo paré. Me dijo: «¿No quiere usted?» Respondí: «No.» Se detuvo, y yo estaba molesto porque sentía que no debí haber dicho esto. Al cabo de un instante me miró y me preguntó: «¿Por qué?», pero sin reproche, como si estuviera informándose. Dije: «No sé.» Entonces, retorciendo el bigote blanco, declaró, sin mirarme: «Comprendo.» Tenía ojos hermosos, azul claro, y la tez un poco roja. Me dio una silla y se sentó también, un poco a mis espaldas. La enfermera se levantó y se dirigió hacia la salida. El portero me dijo: «Tiene un chancro.» Como no comprendía, miré a la enfermera y vi que llevaba, por debajo de los ojos, una venda que le rodeaba la cabeza. A la altura de la nariz la venda estaba chata. En su rostro sólo se veía la blancura del vendaje.
Cuando hubo salido, el portero habló: «Lo voy a dejar solo.» No sé qué ademán hice, pero se quedó, de pie detrás de mí. Su presencia a mis espaldas me molestaba. Llenaba la habitación una hermosa luz de media tarde. Dos abejorros zumbaban contra el techo de vidrio. Y sentía que el sueño se apoderaba de mí. Sin volverme hacia él, dije al portero: «¿Hace mucho tiempo que está usted aquí?» Inmediatamente respondió: «Cinco años», como si hubiese estado esperando mi pregunta.
Charló mucho en seguida. Se habría que dado muy asombrado si alguien le hubiera dicho que acabaría de portero en el asilo de Marengo. Tenía sesenta y cuatro años y era parisiense. Le interrumpí en ese momento: «¡Ah! ¿Usted no es de aquí?» Luego recordé que antes de llevarme a ver al director me había hablado de mamá. Me había dicho que era necesario enterrarla cuanto antes porque en la llanura hacía calor, sobre todo en esta región. Entonces me había informado que había vivido en París y que le costaba mucho olvidarlo. En París se retiene al muerto tres, a veces cuatro días. Aquí no hay tiempo; todavía no se ha hecho uno a la idea cuando hay que salir corriendo detrás del coche fúnebre. Su mujer le había dicho: «Cállate, no son cosas para contarle al señor.» El viejo había enrojecido y había pedido disculpas. Yo intervine para decir: «Pero no, pero no...» Me pareció que lo que contaba era apropiado e interesante.
En el pequeño depósito me informó que había ingresado en el asilo como indigente. Como se sentía válido, se había ofrecido para el puesto de portero. Le hice notar que en resumidas cuentas era pensionista. Me dijo que no. Ya me había llamado la atención la manera que tenía de decir: «ellos», «los otros» y, más raramente, «los viejos», al hablar de los pensionistas, algunos de los cuales no tenían más edad que él. Pero, naturalmente, no era la misma cosa. El era portero y, en cierta medida, tenía derechos sobre ellos.
La enfermera entró en ese momento. La tarde había caído bruscamente. La noche habíase espesado muy rápidamente sobre el vidrio del techo. El portero oprimió el conmutador y quedé cegado por el repentino resplandor de la luz. Me invitó a dirigirme al refectorio para cenar. Pero no tenía hambre. Me ofreció entonces traerme una taza de café con leche. Como me gusta mucho el café con leche, acepté, y un momento después regresó con una bandeja. Bebí. Tuve deseos de fumar. Pero dudé, porque no sabía si podía hacerlo delante de mamá. Reflexioné. No tenía importancia alguna. Ofrecí un cigarrillo al portero y fumamos.
En un momento dado, me dijo: «Sabe usted, los amigos de su señora madre van a venir a velarla también. Es la costumbre. Tengo que ir a buscar sillas y café negro.» Le pregunté si se podía apagar una de las lámparas. El resplandor de la luz contra las paredes blancas me fatigaba. Me dijo que no era posible. La instalación estaba hecha así: o todo o nada. Después no le presté mucha atención. Salió, volvió, dispuso las sillas. Sobre una de ellas apiló tazas en torno de una cafetera. Luego se sentó enfrente de mí, del otro lado de mamá. También estaba la enfermera, en el fondo, vuelta de espaldas. Yo no veía lo que hacía. Pero por el movimiento de los brazos me pareció que tejía. La temperatura era agradable, el café me había recalentado y por la puerta abierta entraba el aroma de la noche y de las flores. Creo que dormité un poco.
Me despertó un roce. Como había tenido los ojos cerrados, la habitación me pareció aún más deslumbrante de blancura. Delante de mí no había ni la más mínima sombra, y cada objeto, cada ángulo, todas las curvas, se dibujaban con una pureza que hería los ojos. En ese momento entraron los amigos de mamá. Eran una decena en total, y se deslizaban en silencio en medio de aquella luz enceguecedora. Se sentaron sin que crujiera una silla. Los veía como no he visto a nadie jamás, y ni un detalle de los rostros o de los trajes se me escapaba. Sin embargo, no los oía y me costaba creer en su realidad. Casi todas las mujeres llevaban delantal, y el cordón que les ceñía la cintura hacía resaltar aún más sus abultados vientres. Nunca había notado hasta qué punto podían tener vientre las mujeres ancianas. Casi todos los hombres eran flaquísimos y llevaban bastón. Me llamaba la atención no ver los ojos en los rostros, sino solamente un resplandor sin brillo en medio de un nido de arrugas. Cuando se hubieron sentado, casi todos me miraron e inclinaron la cabeza con modestia, los labios sumidos en la boca desdentada, sin que pudiera saber si me saludaban o si se trataba de un tic. Creo más bien que me saludaban. Advertí en ese momento que estaban todos cabeceando, sentados enfrente de mí, en torno del portero. Por un momento tuve la ridícula impresión de que estaban allí para juzgarme.
Poco después una de las mujeres se echó a llorar. Estaba en segunda fila, oculta por una de sus compañeras, y no la veía bien. Lloraba con pequeños gritos, regularmente; me parecía que no se detendría jamás. Los demás parecían no oírla. Se mostraban abatidos, tristes y silenciosos. Miraban el féretro o a sus bastones, o a cualquier cosa, pero no miraban a nada más. La mujer seguía llorando. Yo estaba muy asombrado porque no la conocía. Hubiera querido no oírla más. Sin embargo, no me atrevía a decírselo. El portero se inclinó hacia ella y le habló, pero sacudió la cabeza, murmuró algo, y continuó llorando con la misma regularidad. El portero vino entonces hacia mi lado. Se sentó cerca de mí. Después de un rato bastante largo me informó sin mirarme: «Estaba muy unida con su señora madre. Dice que era su única amiga aquí y que ahora ya no le queda nadie »
Quedamos un largo rato así. Los suspiros y los sollozos de la mujer se hicieron más raros. Sorbía mucho, luego calló por fin. Yo no tenía más sueño, pero me sentía fatigado y me dolía la cintura. Ahora me resultaba penoso el silencio de todas esas gentes. Sólo de vez en cuando oía un ruido singular y no podía comprender qué era. A la larga acabé por adivinar que algunos de los ancianos chupaban el interior de las mejillas y dejaban escapar unos raros chasquidos. Tan absortos estaban en sus pensamientos que ni se daban cuenta. Tenía la impresión de que aquella muerta, acostada en medio de ellos, no significaba nada ante sus ojos Pero creo ahora que era una impresión falsa.
Todos tomamos café, servido por el portero. Después, no sé más. La noche pasó. Recuerdo que en cierto momento abrí los ojos y vi que los ancianos dormían amontonados, excepto uno que me miraba fijamente, con la barbilla apoyada en el dorso de las manos aferradas al bastón, como si no esperase sino mi despertar. Luego volví a dormirme. Me desperté porque cada vez me dolía mas la cintura. El día resbalaba sobre el techo de vidrio. Poco después uno de los ancianos se despertó, y tosió mucho. Escupía en un gran pañuelo a cuadros y cada una de las escupidas era como un desgarramiento. Despertó a los demás, y el portero dijo que debían marcharse. Se levantaron. La incómoda velada les había dejado los rostros de color ceniza. Al salir, con gran asombro mío, todos me estrecharon la mano, como si esa noche durante la cual no cambiamos una palabra hubiese acrecentado nuestra intimidad.
Estaba fatigado. El portero me condujo a su habitación y pude arreglarme un poco. Tomé café con leche, que estaba muy bueno. Cuando salí era completamente de día. Sobre las colinas que separan a Marengo del mar, el cielo estaba arrebolado. Y el viento traía olor a sal. Se preparaba un hermoso día. Hacía mucho que no iba al campo y sentía el placer que habría tenido en pasearme de no haber sido por mamá.
Pero esperé en el patio, debajo de un plátano. Aspiraba el olor de la tierra fresca y no tenía más sueño. Pensé en los compañeros de oficina. A esta hora se levantaban para ir al trabajo; para mí era siempre la hora más difícil. Reflexioné un momento sobre esas cosas, pero me distrajo una campana que sonaba en el interior de los edificios. Hubo movimientos detrás de las ventanas: luego, todo quedó en calma. El sol estaba algo más alto en el cielo; comenzaba a calentarme los pies. El portero cruzó el patio y me dijo que el director me llamaba. Fui a su despacho. Me hizo firmar cierta cantidad de documentos. Vi que estaba vestido de negro con pantalón a rayas. Tomó el teléfono y me interpeló: «Los empleados de pompas fúnebres han llegado hace un momento. Voy a pedirles que vengan a cerrar el féretro. ¿Quiere usted ver antes a su madre por última vez?» Dije que no. Ordenó por teléfono, bajando la voz: «Figeac, diga usted a los hombres que pueden ir.»
En seguida me dijo que asistiría al entierro y le di las gracias. Se sentó ante el escritorio y cruzó las pequeñas piernas. Me advirtió que yo y él estaríamos solos, con la enfermera de servicio. En principio los pensionistas no debían de asistir a los entierros.
El sólo les permitía velar. «Es cuestión de humanidad», señaló. Pero en este caso había autorizado a seguir el cortejo a un viejo amigo de mamá: «Tomás Pérez». Aquí e director sonrió. Me dijo: «Comprende usted, es un sentimiento un poco pueril. Pero él y su madre casi no se separaban. En el asilo les hacían bromas; le decían a Pérez: 'Es su novia.' Pérez reía. Aquello les complacía. La muerte de la señora de Meursault le ha afectado mucho. Creí que no debía de negarle la autorización. Pero le prohibí velarla ayer, por consejo del médico visitador.»
Quedamos silenciosos bastante tiempo. El director se levantó y miró por la ventana del despacho. Después de un momento observó:
«Ahí está el cura de Marengo. Viene antes de la hora.» Me advirtió que llevaría tres cuartos de hora de marcha, por lo menos, llegar a la iglesia, que se halla en el pueblo mismo. Bajamos, Delante del edificio estaban el cura y dos monaguillos. Uno de éstos tenía el incensario, y el sacerdote se inclinaba hacia él para regular el largo de la cadena de plata. Cuando llegamos, el sacerdote se incorporó. Me llamó "hijo mío" y me dijo algunas palabras. Entró; yo le seguí.
Vi de una ojeada que los tornillos del féretro estaban hundidos y que había cuatro hombres negros en la habitación. Oí al mismo tiempo al director decirme que el coche esperaba en la calle y al sacerdote comenzar las oraciones. A partir de ese momento todo se desarrolló muy rápidamente. Los hombres avanzaron hacia el féretro con un lienzo. El sacerdote, sus acompañantes, el director y yo salimos. Delante de la puerta estaba una señora que no conocía. «El señor Meursault», dijo el director. No oí el nombre de la señora y comprendí solamente que era la enfermera delegada. Inclinó sin una sonrisa el rostro huesudo y largo. Luego nos apartamos para dejar pasar el cuerpo. Seguimos a los hombres que lo llevaban y salimos del asilo. Delante de la puerta estaba el coche. Lustroso, oblongo y brillante, hacía pensar en una caja de lápices. A su lado estaban el empleado de la funeraria, hombrecillo de traje ridículo y un anciano de aspecto tímido. Comprendí que era Pérez. Llevaba un fieltro blando de copa redonda y alas anchas (se lo quitó cuando el féretro pasó por la puerta) un traje cuyo pantalón se arrollaba sobre los zapatos, y un lazo de género negro demasiado pequeño para la camisa de cuello blanco grande. Los labios le temblaban bajo la nariz mechada de puntos negros. Los cabellos blancos, bastante finos, dejaban pasar unas curiosas orejas, colgantes y mal orladas, cuyo color rojo sangre me sorprendió en aquella pálida fisonomía. El hombre de la funeraria nos indicó nuestros lugares. El sacerdote caminaba delante; luego el coche; en torno de él, los cuatro hombres. Detrás, el director, yo y, cerrando la marcha, la enfermera delegada y Pérez.
El cielo estaba lleno de sol. Comenzaba a pesar sobre la tierra y el calor aumentaba rápidamente. No sé por qué habíamos esperado tanto tiempo antes de ponernos en marcha. Tenía calor con mi traje oscuro El viejecito, que se había cubierto, se quitó nuevamente el sombrero. Me había vuelto un poco hacia su lado y le miraba cuando el director me habló de él. Me dijo que a menudo mi madre y Pérez iban a pasear por la tarde hasta el pueblo, acompañados por una enfermera. Miré el campo a mi alrededor. A través de las líneas de cipreses que aproximaban las colinas al cielo, de aquella tierra rojiza y verde, de aquellas casas, pocas y bien dibujadas, comprendía a mi madre. La tarde, en esta región, debía de ser como una tregua melancólica. Hoy, el sol desbordante que hacía estremecer el paisaje, lo tornaba inhumano y deprimente.
Nos pusimos en marcha. En ese momento noté que Pérez renqueaba ligeramente. Poco a poco el coche tomaba velocidad y el anciano perdía terreno. Uno de los hombres que rodeaban el coche también se había dejado pasar y caminaba ahora a mi altura. Me sorprendía la rapidez con qué el sol se elevaba en el cielo. Advertí que hacía ya tiempo que el campo resonaba con el canto de los insectos y el crujir de la hierba. El sudor me corría por las mejillas. Como no tenía sombrero, me abanicaba con el pañuelo. El empleado de pompas fúnebres me dijo entonces algo que no oí. Al mismo tiempo se enjugaba el cráneo con un pañuelo que tenía en la mano izquierda, mientras que con la derecha levantaba el borde de la gorra. Le dije: «¿Cómo?» Repitió señalando al cielo: «Está sofocante.» Dije: «Sí.» Poco después me preguntó: «¿Es su madre la que va ahí?» Otra vez dije: «Sí.» «¿Era vieja?» Respondí: «Más o menos», pues no sabía la edad exacta. En seguida se calló. Me di vuelta y vi al viejo Pérez a unos cincuenta metros detrás de nosotros. Se apresuraba columpiando el sombrero al vaivén del brazo Mire también al director. Caminaba con mucha dignidad, sin un gesto inútil. Algunas gotas de sudor le perlaban la frente pero no las enjugaba.
Me pareció que el cortejo marchaba un poco mas de prisa. A mi alrededor continuaba siempre el mismo campo luminoso colmado de sol. El resplandor del cielo era insostenible. En un momento dado pasamos por una parte del camino que había sido arreglada recientemente: El sol había hecho estallar el alquitrán. Los pies se hundían en el y dejaban abierta su carne brillante. Por encima del coche, la galera luciente del cochero parecía haber sido amasada con ese fango negro. Yo estaba un poco perdido entre el cielo azul y blanco y la monotonía de aquellos colores, negro viscoso del alquitrán abierto, negro opaco de las ropas, negro lustroso del coche. Todo esto, el sol, el olor del cuero y del estiércol del coche, el del barniz y el del incienso y la fatiga de una noche de insomnio, me turbaba la mirada y las ideas. Me volví una vez más: Pérez me pareció muy lejos, perdido en una nube de calor; luego, no lo divisé más. Lo busqué con la mirada y vi que había dejado el camino y tomado a campo traviesa. Comprobé también que el camino doblaba delante de mí. Comprendí que Pérez, que conocía la región, cortaba campo para alcanzarnos. Al dar la vuelta se nos había reunido. Luego lo perdimos. Volvió a tomar a campo traviesa, y así varias veces. Yo sentía la sangre que me golpeaba en las sienes.
Todo ocurrió en seguida con tanta precipitación, certidumbre y naturalidad, que no recuerdo nada más. Sólo una cosa: a la entrada del pueblo la enfermera delegada me habló. Tenía una voz singular, que no correspondía a su rostro; una voz melodiosa y trémula. Me dijo: «Si uno anda despacio, corre el riesgo de una insolación. Pero si anda demasiado aprisa, transpira y, en la iglesia, pesca un resfriado.» Tenía razón. No había escapatoria. Todavía retengo algunas imágenes de aquel día: por ejemplo, el rostro de Pérez cuando se nos reunió cerca del pueblo por última vez. Gruesas lágrimas de nerviosidad y de pena le chorreaban por las mejillas. Pero las arrugas no las dejaban caer. Se extendían, se juntaban y formaban un barniz de agua sobre el rostro marchito. Hubo también la iglesia y los aldeanos en las aceras, los geranios rojos en las tumbas del cementerio, el desvanecimiento de Pérez (habríase dicho un títere dislocado), la tierra color de sangre que rodaba sobre el féretro de mamá, la carne blanca de las raíces que se mezclaban, gente aún, voces, el pueblo, la espera delante de un café el incesante ronquido del motor, y mi alegría cuando el autobús entró en el nido de luces de Argel y pensé que iba a acostarme y a dormir durante doce horas.
lunes, agosto 14, 2006
Julio Cortazar

Rayuela
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.
Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
(-8)

Rayuela
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.
Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
(-8)
lunes, agosto 07, 2006
Pedro Lemebel

La esquina es mi corazón (o los New Kids del bloque)
Dedicado a los chicos del bloque, desaguando la borrachera en la misma escala donde sus padres beatlemaníacos me hicieron a lo perrito; inyectándome entonces el borde plateado de la orina que baja desnuda los peldaños hasta aposentarse en una estrella humeante. Yo me fumo esos vapores en un suspiro de amor por su exilio rebelde. Un brindis de yodo por su imaginario corroído por la droga. En fin, son tan jóvenes, expuestos y dispuestos a las acrobacias de su trapecio proletario. Un pasar trashumante de suelas mal pegadas por el neoprén que gotea mortífero las membranas cerebrales, abriendo agujeros negros como ventanas enlutadas o pozos ciegos donde perderse para avizorar apenas la ampolleta del poste. Tantas veces quebrada, tantas veces repuesta y vuelta a romper, como una forma de anular su halógeno fichaje. De retornar a la oscuridad protectora de los apagones, transformando el entorno conocido en selvática de escamoteo. Un pantanoso anonimato que perfila las caras adolescentes en luciérnagas de puchos girando en el perímetro del farol apagado, como territorio de acechanzas.
La esquina de la "pobla" es un corazón donde apoyar la oreja, escuchando la música timbalera que convoca al viernes o sábado, da lo mismo; total, aquí el tiempo demarca la fatiga en las grietas y surcos mal parchados que dejó en su estremecimiento el terremoto. Aquí el tiempo se descuelga en manchas de humedad que velan los rostros refractados de ventana a ventana, de cuenca a cuenca, como si el mirar perdiera toda autonomía en la repetición del gesto amurallado. Aquí los días se arrastran por escaleras y pasillos que trapean las mujeres de manos tajeadas por el cloro, comentando la última historia de los locos.
La esquina de los bloques es el epicentro de vidas apenas asoleadas, medio asomándose al mundo para casetear el personal estéreo amarrado con elástico. Un marcapasos en el pecho para no escuchar la bulla, para no deprimirse con la risa del teclado presidencial hablando de los jóvenes y su futuro.
El pérsonal estéreo es un pasaporte en el itinerario de la coña, un viaje intercontinental embotellado en la de pisco para dormirse raja con el coro de voces yanquis que prometen "dis-nai" o "esta noche". Como si ésta fuera la última de ver los calzones de la vieja flameando en la baranda, la última del vecino roncando a través de la pared de yeso. De esta utilería divisoria que inventó la arquitectura popular como soporte precario de intimidad, donde los resuellos conyugales y las flatulencias del cuerpo se permean de lo privado a lo público. Como una sola resonancia, como una campana que tañe neurótica los gritos de madre, los pujos del abuelo, el llanto de los crios ensopados en mierda. Una bolsa cúbica que pulsa su hacinamiento ruidoso donde nadie puede estar solo, porque el habitante en tal desquicio, opta por hundirse en el caldo promiscuo del colectivo, anulándose para no sucumbir, estrechando sus deseos en las piezas minúsculas. Apenas un par de metros en que todo desplazamiento provoca fricciones, roces de convivencia. Donde cualquier movimiento brusco lija una chispa que estalla en trapos al sol, en plata que falta para izar la bandera del puchero. Y el New Kid vago todavía durmiendo, hamacado en embriaguez por los muslos de Madonna, descolgándose apenas a los gritos que le taladran la cabeza, que le echan abajo la puerta con un "levántate, mierda, que son las doce". Como si esa hora del día fuese un referente laboral de trabajo instantáneo, una medida burguesa de producción para esforzados que para entonces ya tienen medio día ganado, después de hacer footing, pasear al perro y teclear en la computadora la economía mezquina de sus vidas. Para después jactarse del lumbago, como condecoración al oficio de los ríñones.
Cómo transar el lunar azul de Madonna por el grano peludo de la secretaria vieja que te manda donde se le ocurre, porque uno es el junior y tiene que bajar la vista humillado. Cómo cambiar el tecleo de esta vieja por la súper música de los New Kids para desmayarte muy adentro y chupárselo todo, fumarse hasta las uñas y a lo que venga, mina, fleto, maricón, lo que sea, reventarse de gusto, ¿cachái?
Siempre que no pongan al Jim Morrison porque me acuerdo del loco chico, que se quedó entumido en la escala cuando nevó y lo encontraron tal cual. Entonces lloraron varios y otros le llevaron ramos de cogollos que después se los fumaron ahí mismo. Total, decían, la yerba alivia la pena y el peso del barro en los zapatos. Más bien en las zapatillas Adidas que le pelamos a un loquillo pulento que vino a mover. Era broca y se quedó tieso cuando le pusimos la punta y le dijimos "coopera con las zapatillas, loco", y después con los bluyines y la camisa. Y de puro buenos no le pusimos el ñato, porque estaba tiritando. Y aunque era paltón nos dio lástima y le contamos hasta diez, igual como nos contaban los pacos, igual se la hicimos al loco, porque aquí la ley somos nosotros, es nuestro territorio, aunque las viejas reclaman y mojan la escala para que no nos sentemos. Entonces nos vamos a los bloques de atrás y se queda la esquina sola porque andan los civiles y empiezan las carreras y los lumazos, hasta se meten en los departamentos y nos arrastran hasta la cuneta y después al calobozo. Y aunque estemos limpios igual te cargan y la vieja tiene que conseguirse la plata de la multa y le prometo que nunca más, que voy a trabajar, que voy a ganar mucha plata para que nos vayamos del bloque. Porque vive con el corazón en la mano cuando no llego. Y aunque le digo que se quede tranquila, ya no me cree y me sigue gritando que son las doce, que me levante, cuando para mí las únicas doce son las de la noche, cuando me espera el carrete del viernes o sábado, para morirme un día de estos de puro vivo que estoy.
Muchos cuerpos de estos benjamines poblacionales se van almacenando semana a semana en los nichos del cementerio. Y de la misma forma se repite más allá de la muerte la estantería cementarla del hábitat de la pobreza.
Pareciera que dicho urbanismo de cajoneras, fue planificado para acentuar por acumulación humana el desquicio de la vida, de por sí violenta, de los marginados en la repartición del espacio urbano.
Pareciera entonces que cada nacimiento en uno de estos bloques, cada pañal ondulante que presupone una nueva vida, estuviera manchado por un trágico devenir. Parecieran inútiles los detergentes y su alba propaganda feliz, inútil el refregado, inútiles los sueños profesionales o universitarios para estos péndex de última fila. Olvidados por los profesores en las corporaciones municipales, que demarcan una educación clasista, de acuerdo a la comuna y al estatus de sus habitantes. Herencia neoliberal o futuro despegue capitalista en la economía de esta "demos-gracia". Un futuro inalcanzable para estos chicos, un chiste cruel de la candidatura, la traición de la patria libre. Salvándose de la botas para terminar charqueados en la misma carroña, en el mismo estropajo que los vio nacer. Qué horizonte para este estrato juvenil que se jugó sus mejores años. Por cierto irrecuperables, por cierto hacinados en el lumperío crepuscular del modernismo. Distantes a años luz, de las mensualidades millonarias que le pagan los ricos a sus retoños en los institutos privados.
Por cierto, carne de cañón en el tráfico de las grandes políticas. Oscurecidos para violar, robar, colgar, si ya no se tiene nada que perder y cualquier día lo encontrarán con el costillar al aire. Por cierto, entendibles tácticas de vietnamización para sobrevivir en esta Edad Media. Otra forma de contención al atropello legal y a la burla política. Nublado futuro para estos chicos expuestos al crimen, como desecho sudamericano que no alcanzó a tener un pasar digno. Irremediablemente perdidos en el itinerario apocalíptico de los bloques... navegando calmos, por el deterioro de la utopía social.

La esquina es mi corazón (o los New Kids del bloque)
Dedicado a los chicos del bloque, desaguando la borrachera en la misma escala donde sus padres beatlemaníacos me hicieron a lo perrito; inyectándome entonces el borde plateado de la orina que baja desnuda los peldaños hasta aposentarse en una estrella humeante. Yo me fumo esos vapores en un suspiro de amor por su exilio rebelde. Un brindis de yodo por su imaginario corroído por la droga. En fin, son tan jóvenes, expuestos y dispuestos a las acrobacias de su trapecio proletario. Un pasar trashumante de suelas mal pegadas por el neoprén que gotea mortífero las membranas cerebrales, abriendo agujeros negros como ventanas enlutadas o pozos ciegos donde perderse para avizorar apenas la ampolleta del poste. Tantas veces quebrada, tantas veces repuesta y vuelta a romper, como una forma de anular su halógeno fichaje. De retornar a la oscuridad protectora de los apagones, transformando el entorno conocido en selvática de escamoteo. Un pantanoso anonimato que perfila las caras adolescentes en luciérnagas de puchos girando en el perímetro del farol apagado, como territorio de acechanzas.
La esquina de la "pobla" es un corazón donde apoyar la oreja, escuchando la música timbalera que convoca al viernes o sábado, da lo mismo; total, aquí el tiempo demarca la fatiga en las grietas y surcos mal parchados que dejó en su estremecimiento el terremoto. Aquí el tiempo se descuelga en manchas de humedad que velan los rostros refractados de ventana a ventana, de cuenca a cuenca, como si el mirar perdiera toda autonomía en la repetición del gesto amurallado. Aquí los días se arrastran por escaleras y pasillos que trapean las mujeres de manos tajeadas por el cloro, comentando la última historia de los locos.
La esquina de los bloques es el epicentro de vidas apenas asoleadas, medio asomándose al mundo para casetear el personal estéreo amarrado con elástico. Un marcapasos en el pecho para no escuchar la bulla, para no deprimirse con la risa del teclado presidencial hablando de los jóvenes y su futuro.
El pérsonal estéreo es un pasaporte en el itinerario de la coña, un viaje intercontinental embotellado en la de pisco para dormirse raja con el coro de voces yanquis que prometen "dis-nai" o "esta noche". Como si ésta fuera la última de ver los calzones de la vieja flameando en la baranda, la última del vecino roncando a través de la pared de yeso. De esta utilería divisoria que inventó la arquitectura popular como soporte precario de intimidad, donde los resuellos conyugales y las flatulencias del cuerpo se permean de lo privado a lo público. Como una sola resonancia, como una campana que tañe neurótica los gritos de madre, los pujos del abuelo, el llanto de los crios ensopados en mierda. Una bolsa cúbica que pulsa su hacinamiento ruidoso donde nadie puede estar solo, porque el habitante en tal desquicio, opta por hundirse en el caldo promiscuo del colectivo, anulándose para no sucumbir, estrechando sus deseos en las piezas minúsculas. Apenas un par de metros en que todo desplazamiento provoca fricciones, roces de convivencia. Donde cualquier movimiento brusco lija una chispa que estalla en trapos al sol, en plata que falta para izar la bandera del puchero. Y el New Kid vago todavía durmiendo, hamacado en embriaguez por los muslos de Madonna, descolgándose apenas a los gritos que le taladran la cabeza, que le echan abajo la puerta con un "levántate, mierda, que son las doce". Como si esa hora del día fuese un referente laboral de trabajo instantáneo, una medida burguesa de producción para esforzados que para entonces ya tienen medio día ganado, después de hacer footing, pasear al perro y teclear en la computadora la economía mezquina de sus vidas. Para después jactarse del lumbago, como condecoración al oficio de los ríñones.
Cómo transar el lunar azul de Madonna por el grano peludo de la secretaria vieja que te manda donde se le ocurre, porque uno es el junior y tiene que bajar la vista humillado. Cómo cambiar el tecleo de esta vieja por la súper música de los New Kids para desmayarte muy adentro y chupárselo todo, fumarse hasta las uñas y a lo que venga, mina, fleto, maricón, lo que sea, reventarse de gusto, ¿cachái?
Siempre que no pongan al Jim Morrison porque me acuerdo del loco chico, que se quedó entumido en la escala cuando nevó y lo encontraron tal cual. Entonces lloraron varios y otros le llevaron ramos de cogollos que después se los fumaron ahí mismo. Total, decían, la yerba alivia la pena y el peso del barro en los zapatos. Más bien en las zapatillas Adidas que le pelamos a un loquillo pulento que vino a mover. Era broca y se quedó tieso cuando le pusimos la punta y le dijimos "coopera con las zapatillas, loco", y después con los bluyines y la camisa. Y de puro buenos no le pusimos el ñato, porque estaba tiritando. Y aunque era paltón nos dio lástima y le contamos hasta diez, igual como nos contaban los pacos, igual se la hicimos al loco, porque aquí la ley somos nosotros, es nuestro territorio, aunque las viejas reclaman y mojan la escala para que no nos sentemos. Entonces nos vamos a los bloques de atrás y se queda la esquina sola porque andan los civiles y empiezan las carreras y los lumazos, hasta se meten en los departamentos y nos arrastran hasta la cuneta y después al calobozo. Y aunque estemos limpios igual te cargan y la vieja tiene que conseguirse la plata de la multa y le prometo que nunca más, que voy a trabajar, que voy a ganar mucha plata para que nos vayamos del bloque. Porque vive con el corazón en la mano cuando no llego. Y aunque le digo que se quede tranquila, ya no me cree y me sigue gritando que son las doce, que me levante, cuando para mí las únicas doce son las de la noche, cuando me espera el carrete del viernes o sábado, para morirme un día de estos de puro vivo que estoy.
Muchos cuerpos de estos benjamines poblacionales se van almacenando semana a semana en los nichos del cementerio. Y de la misma forma se repite más allá de la muerte la estantería cementarla del hábitat de la pobreza.
Pareciera que dicho urbanismo de cajoneras, fue planificado para acentuar por acumulación humana el desquicio de la vida, de por sí violenta, de los marginados en la repartición del espacio urbano.
Pareciera entonces que cada nacimiento en uno de estos bloques, cada pañal ondulante que presupone una nueva vida, estuviera manchado por un trágico devenir. Parecieran inútiles los detergentes y su alba propaganda feliz, inútil el refregado, inútiles los sueños profesionales o universitarios para estos péndex de última fila. Olvidados por los profesores en las corporaciones municipales, que demarcan una educación clasista, de acuerdo a la comuna y al estatus de sus habitantes. Herencia neoliberal o futuro despegue capitalista en la economía de esta "demos-gracia". Un futuro inalcanzable para estos chicos, un chiste cruel de la candidatura, la traición de la patria libre. Salvándose de la botas para terminar charqueados en la misma carroña, en el mismo estropajo que los vio nacer. Qué horizonte para este estrato juvenil que se jugó sus mejores años. Por cierto irrecuperables, por cierto hacinados en el lumperío crepuscular del modernismo. Distantes a años luz, de las mensualidades millonarias que le pagan los ricos a sus retoños en los institutos privados.
Por cierto, carne de cañón en el tráfico de las grandes políticas. Oscurecidos para violar, robar, colgar, si ya no se tiene nada que perder y cualquier día lo encontrarán con el costillar al aire. Por cierto, entendibles tácticas de vietnamización para sobrevivir en esta Edad Media. Otra forma de contención al atropello legal y a la burla política. Nublado futuro para estos chicos expuestos al crimen, como desecho sudamericano que no alcanzó a tener un pasar digno. Irremediablemente perdidos en el itinerario apocalíptico de los bloques... navegando calmos, por el deterioro de la utopía social.
domingo, julio 30, 2006
Paul Auster


El libro de las ilusiones (fragmento).
En la escena inicial, Hector está desayunando con su familia. Hay unos espléndidos efectos cómicos que giran en torno al hecho de untar mantequilla en una tostada y una avispa que aterriza en un frasco de mermelada, pero el propósito narrativo de la secuencia es presentarnos una estampa de felicidad. Nos están preparando para todas las calamidades que van a ocurrir, y sin esa visión de la vida privada de Hector (matrimonio ideal, hijos perfectos, armonía doméstica en su forma más idílica), los funestos acontecimientos que se avecinan no tendrían el mismo impacto. Dadas las circunstancias, lo que sucede a Hector nos deja anonadados. Se despide de su esposa con un beso, y en cuanto le da la espalda y sale de su casa, se mete de cabeza en una pesadilla.
Hector es fundador y presidente de una floreciente empresa de refrescos, la Fizzy Pop Beverage Corporation.
Chase es vicepresidente y consejero de la compañía, supuestamente su mejor amigo. Pero Chase ha contraído enormes deudas de juego y los prestamistas le acosan para que pague lo que debe o se atenga a las consecuencias.
Cuando Hector llega aquella mañana a la oficina y saluda a los empleados, Chase está en otro despacho hablando con dos tipos con aspecto de matones. No os preocupéis, les dice. Tendréis el dinero este fin de semana. Para entonces ya me habré hecho con el control de la empresa, y sólo las existencias valen millones. Los matones consienten en darle un poco más de tiempo. Pero es tu última oportunidad, le advierten. Otro retraso y te encontrarás nadando con los peces en el fondo del río. Los hombres se marchan pisando fuerte. Chase se limpia el sudor de la frente y deja escapar un prolongado suspiro. Luego saca una carta del primer cajón de su escritorio. La mira un momento y parece enormemente satisfecho. Con una malévola sonrisita, la dobla y se la guarda en el bolsillo interior de la chaqueta. Indudablemente, las cosas marchan; pero no sabemos en qué dirección.
Corte al despacho de Hector. Entra Chase con algo que parece un termo grande y pregunta a Hector si le apetece probar el nuevo sabor. ¿Cómo se llama?, pregunta Hector. Jazzmatazz, contesta Chase, y Hector hace un signo de aprobación con la cabeza, impresionado por el pegadizo soniquete de la palabra. Sin sospechar nada, deja que Chase le sirva una generosa muestra del nuevo brebaje. Mientras Hector coge el vaso, Chase, muy atento, le observa con un destello en la mirada, esperando que el venenoso menjunje haga su efecto. En un primer plano medio, Hector se lleva el vaso a los labios y, vacilante, toma un pequeño trago. Arruga la nariz con desaprobación, pone los ojos como platos, le titila el bigote. El tono es absolutamente cómico, pero cuando, ante la insistencia de Chase, Hector se lleva el vaso a la boca para dar un segundo trago, las siniestras implicaciones de Jazzmatazz se van haciendo cada vez más evidentes. Hector ingiere otra dosis de la bebida. Chasquea los labios, sonríe a Chase y luego sacude la cabeza, como sugiriendo que al sabor le falta algo. Sin hacer caso de la crítica de su jefe, Chase baja la vista y mira el reloj, abre la mano derecha y empieza a contar cinco segundos con los dedos. Hector está desconcertado. Pero, antes de que pueda decir algo, Chase llega al quinto y último segundo, y de buenas a primeras, sin previo aviso, Hector se precipita hacia delante golpeándose la cabeza contra el tablero de la mesa. Suponemos que la bebida le ha dejado sin sentido, que va a permanecer un tiempo inconsciente, pero mientras Chase se queda mirándolo con ojos implacables y sin expresión, Hector empieza a desaparecer. Primero los brazos, que van perdiendo intensidad hasta desvanecerse en la pantalla, luego el torso y finalmente la cabeza. Un trozo de su cuerpo va siguiendo a otro hasta que todo él se disuelve en el aire. Chase sale del despacho y cierra la puerta. Haciendo una pausa en el corredor para saborear su triunfo, apoya la espalda en la puerta y sonríe. Aparece un letrero que dice: Adiós, Hector. Ha sido un placer conocerte.
Chase sale de cuadro. Una vez que desaparece de escena, la cámara se detiene unos momentos frente a la puerta, y luego, muy despacio, empieza a introducirse por el agujero de la cerradura. Es una toma encantadora, llena de misterio y expectación, y al tiempo que la abertura se va ensanchando, llenando la pantalla cada vez más, nuestra mirada va entrando en el despacho de Hector. Un momento después ya estamos dentro, y como esperamos encontrarlo vacío, nos llevamos una sorpresa ante lo que la cámara nos revela. Vemos a Hector derrumbado sobre el escritorio. Sigue sin conocimiento, pero vuelve a ser visible, y mientras tratamos de asimilar ese súbito y milagroso cambio sólo podemos llegar a una conclusión. Debe de haberse pasado el efecto de la pócima. Acabamos de ver cómo desaparecía, y si ahora estamos en condiciones de verlo de nuevo, es que el brebaje era menos fuerte de lo que pensábamos.
Hector empieza a despertarse. Nos reconforta ese signo de vida, volvemos a terreno seguro. Suponemos que se ha restablecido el orden en el universo y que Hector se dedicará ahora a vengarse de Chase y a desenmascararlo por sinvergüenza. Durante los veintitantos segundos siguientes, realiza uno de sus más sabrosos y expresivos números cómicos. Como quien intenta librarse de una buena resaca, se levanta del sillón, atontado y confuso, y empieza a deambular haciendo eses por el despacho. Nos reímos. Damos crédito a nuestros ojos y, confiados en que Hector ha vuelto a la normalidad, nos hace gracia ese espectáculo de traspiés y rodillas temblorosas por el mareo.
Pero entonces Hector se dirige al espejo que cuelga de la pared, y todo vuelve a cambiar. Quiere verse. Quiere peinarse y ajustarse la corbata, pero cuando mira al óvalo liso y reluciente del cristal, su cara no está allí. No tiene reflejo. Se palpa para asegurarse de que es real, para confirmar que su cuerpo es tangible, pero cuando mira de nuevo al espejo, sigue sin poder verse. Se queda perplejo, pero no le entra el pánico. A lo mejor es el espejo, que tiene algún defecto.
Sale al pasillo. En ese momento pasa una secretaria, cargada con un montón de papeles. Hector le sonríe, saludándola con la mano, pero ella parece no darse cuenta.
Hector se encoge de hombros. Justo entonces, dos jóvenes empleados aparecen en sentido contrario. Hector les hace una mueca, gruñe. Saca la lengua. Uno de los empleados señala la puerta del despacho de Hector, ¿Todavía no ha venido el jefe?, pregunta. No sé, contesta el otro. No lo he visto. Cuando pronuncia esas palabras, desde luego, Hector está justo delante de él, a no más de quince centímetros de sus narices.
Cambio de escena, al salón de la casa de Hector. Su mujer deambula por la estancia, retorciéndose las manos, llorando y enjugándose las lágrimas con un pañuelo. No hay duda de que se ha enterado de la desaparición de su marido. Entra Chase, el ignominioso C. Lester Chase, autor de la diabólica trama para despojar a Hector de su imperio de refrescos. Pretende consolar a la pobre mujer, dándole palmaditas en la espalda y sacudiendo la cabeza con falsa desesperación. Saca la misteriosa carta del bolsillo interior de la chaqueta y se la tiende a ella, explicandole que la ha encontrado por la mañana sobre el escritorio de Hector. Corte a un primerísimo plano de un extracto de la carta. Queridísima mía, leemos. Te ruego que me perdones. El médico dice que padezco una enfermedad mortal y sólo me quedan dos meses de vida. Para evitarte esa agonía, he decidido acabar ya. No te preocupes por el negocio. Con Chase, la empresa está en buenas manos. Siempre te querré. Hector. Esos engaños y mentiras no tardan en surtir efecto. En la siguiente toma, vemos que la carta resbala de los dedos de la mujer y cae revoloteando al suelo. Todo eso es demasiado para ella. El mundo se ha vuelto del revés, y lo que contenía se ha roto. Menos de un segundo después, se desmaya.
La cámara la sigue en su caída, y luego la imagen de su cuerpo tendido, inerte, se disuelve en un plano largo de Hector. Ha salido de la oficina y deambula por la calle, intentando comprender el extraño y terrible acontecimiento que acaba de sucederle. Para demostrar que no queda la más remota esperanza, se detiene en un cruce muy transitado y se queda en calzoncillos. Realiza una pequeña danza, camina con las manos, enseña el trasero a los coches que pasan, y como nadie le presta la menor atención, vuelve a vestirse con desánimo y se aleja arrastrando los pies. A partir de entonces, Hector parece resignarse a su destino. No se dedica a luchar contra su estado, sino más bien a tratar de entenderlo, y en vez de buscar un medio que le vuelva visible de nuevo (enfrentándose a Chase, por ejemplo, o intentando encontrar un antídoto que anule los efectos del brebaje), se dedica a hacer una serie de experimentos extraños e impulsivos, una investigación sobre quién es y en lo que se ha convertido. Inesperadamente, con un rápido movimiento de la mano, quita de golpe el sombrero a un viandante. De modo que así son las cosas, parece decirse Hector. Aunque sea invisible para todos los que le rodean, su cuerpo aún puede relacionarse con el mundo. Se acerca otro transeúnte. Hector le pone la zancadilla y lo hace tropezar. Sí, no cabe duda de que su hipótesis es acertada, pero eso no significa que no haga falta investigar más. Empezando a tomarle gusto a la tarea, coge el borde del vestido de una mujer, lo levanta y le examina las piernas. Besa a otra en la mejilla, y a una tercera en los labios. Tacha las letras de una señal de stop y, un momento después, un motorista se estampa contra un tranvía. Se acerca sigilosamente a dos hombres y, dándoles golpecitos en la espalda y patadas en las espinillas, provoca una pelea. Hay algo cruel e infantil en esas travesuras, pero también resultan agradables de ver, y cada una de ellas añade otro elemento al creciente conjunto de pruebas. Entonces, al recoger una pelota de béisbol perdida que corre hacia él por la acera, Hector hace su segundo descubrimiento importante. En cuanto un hombre invisible coge algo, el objeto desaparece de la vista. No se queda flotando en el aire; se lo traga el vacío, la misma nada que envuelve al hombre, y en el momento en que entra en esa esfera embrujada, se evapora. El niño que ha perdido la pelota corre al sitio donde cree que debe de haber aterrizado. Las leyes de la física estipulan que la pelota debe estar allí, pero no está. El niño no entiende nada. Al verlo, Hector deja la pelota en el suelo y se marcha. El niño mira al suelo y, quién lo iba a decir, la pelota aparece allí, parada a sus pies. ¿Qué demonios ha ocurrido? El pequeño episodio concluye con un primer plano del perplejo rostro del niño.
Hector dobla la esquina y sigue andando por el siguiente bulevar. Casi inmediatamente se encuentra con un espectáculo repulsivo, algo que puede hacerle hervir la sangre a cualquiera. Un señor grueso y bien vestido está robando un ejemplar del Morning Chronicle a un vendedor de periódicos ciego. El cliente se ha quedado sin monedas y como tiene prisa, y está demasiado apurado para cambiar un billete, se limita a coger un periódico y largarse. Indignado, Hector echa a correr tras él, y cuando el hombre se para en una esquina a esperar a que cambie el semáforo, le sustrae la cartera. La escena resulta a la vez divertida e inquietante. No sentimos la menor pena por la víctima, pero nos quedamos atónitos por la despreocupación con que Hector se ha tomado la justicia por su mano. Ni siquiera cuando regresa hacia el quiosco y devuelve el dinero al vendedor ciego, nos quedamos tranquilos. A raíz del robo, pasamos unos momentos creyendo que Hector va a quedarse con el dinero, y en ese pequeño y sombrío intervalo comprendemos que no ha robado al hombre gordo para enmendar una injusticia, sino sencillamente porque sabía que no iba a pasarle nada. Su generoso acto es simplemente algo que se le ocurrió después. Para él ya todo es posible, y no tiene que someterse a las normas. Puede hacer el bien si así lo quiere, pero también puede hacer el mal, y en ese momento no tenemos la menor idea del camino que va a tomar.
En casa de Hector, su mujer se ha metido en la cama.
En la oficina, Chase abre una caja fuerte y saca un abultado paquete de acciones. Se sienta frente al escritorio y empieza a contarlas.
Mientras, Hector está a punto de cometer su primer delito grave. Entra en una joyería y, delante de media docena de testigos que no le ven, nuestro impalpable y desconsiderado héroe desvalija una vitrina y se llena tranquilamente los bolsillos con puñados de relojes, collares y sortijas. Tiene un aire a la vez divertido y resuelto, y se dedica a la tarea con una tenue pero perceptible sonrisa en la comisura de los labios. Parece un acto caprichoso realizado con total frialdad, y por las pruebas que se nos presentan ante los ojos no tenemos más remedio que concluir que Hector está perdido.
Sale de la tienda. Inexplicablemente, lo primero que hace es ir derecho a un cubo de basura que hay al borde de la acera. Mete bien el brazo entre los desperdicios y saca una bolsa de papel. Está claro que él mismo la ha metido allí, pero aunque está llena de algo, no sabemos lo que es. Cuando vuelve frente a la joyería, abre la bolsa y empieza a esparcir una sustancia pulverizada por la acera, nos quedamos completamente perplejos. Podría ser tierra, podría ser ceniza, podría ser pólvora; pero, sea lo que sea, no tiene sentido que Hector lo esté echando por el suelo.
En cuestión de segundos, una fina línea oscura se extiende desde la entrada de la joyería hasta el bordillo de la acera. Cuando termina, Hector se adentra en la calzada.
Sorteando coches, esquivando tranvías, dando saltos que alternativamente le libran del peligro y lo ponen en apuros, sigue vaciando la bolsa a medida que cruza la calle, como un campesino enloquecido que pretendiera plantar una hilera de semillas. La línea cruza ahora la avenida.
Cuando Hector se sube al bordillo de la acera de enfrente y sigue extendiendo la línea, caemos de pronto en la cuenta. Está dejando un rastro. Todavía no sabemos adonde llevará, pero cuando abre el portal del edificio que tiene delante y desaparece por el umbral, sospechamos que estamos a punto de ser víctimas de otra jugarreta. El portal se cierra tras él, y el ángulo cambia bruscamente.
Vemos un plano general del edificio donde Hector acaba de entrar: la sede de la Fizzy Pop Beverage.
A partir de entonces se acelera la acción. En una agitación de rápidas secuencias expositivas, el gerente de la joyería descubre que le han robado, sale corriendo a la acera, para a un policía, y entonces, con gestos precipitados, dictados por el pánico, explica lo que ha pasado. El policía baja la vista, advierte la línea negra en la acera y la sigue luego con los ojos hasta el edificio de la Fizzy Pop, al otro lado de la calle. Parece una pista, dice. Veamos adonde lleva, sugiere el gerente, y ambos echan a andar hacia el edificio.
Plano de Hector. Ahora va por un pasillo, dando con mucho esmero los últimos toques a su rastro. Llega a la puerta de un despacho y, mientras vacía los últimos granos de polvo en la parte exterior del umbral, la cámara se inclina hacia arriba para mostrarnos el letrero escrito en el dintel: C. LESTER CHASE, VICEPRESIDENTE. Justo entonces, con Hector aún en cuclillas, la puerta se abre de golpe y sale el propio Chase. Hector logra retroceder en el último segundo —antes de que Chase tropiece con él—, y entonces, cuando la puerta empieza a cerrarse, se introduce por la abertura y entra en el despacho andando como un pato. Incluso cuando el melodrama se acerca a su punto culminante, Hector sigue acumulando las situaciones cómicas. Solo en el despacho, ve las acciones esparcidas sobre la mesa de Chase. Las recoge, iguala los bordes con aire meticuloso y se las guarda en la chaqueta. Luego, con una serie de rápidos y entrecortados movimientos, se va metiendo las manos en los bolsillos para sacar las joyas, dejando sobre el cartapacio de Chase un cúmulo de artículos robados. En cuanto el último anillo pasa a engrosar la colección, vuelve Chase, frotándose las manos y con aspecto de estar sumamente satisfecho consigo mismo.
Hector retrocede. Ya ha terminado su tarea, y lo único que le queda es observar lo que se le viene encima a su enemigo.
Todo ocurre en un remolino de desconcierto y confusión, de justicia hecha y justicia burlada. Al principio, las joyas distraen a Chase, que no se da cuenta de que las acciones han desaparecido. Pierde tiempo sin hacer nada, y cuando por fin mete la mano bajo el reluciente montón y comprueba que las acciones no están allí, ya es demasiado tarde. La puerta se abre de golpe, y se precipitan en el despacho el policía y el gerente de la joyería. Las joyas se identifican, el delito queda resuelto y el ladrón es detenido. No importa que Chase sea inocente. El rastro ha llevado a su puerta, y lo han pillado in fraganti, con la mercancía en la mano. Protesta, desde luego, intenta escapar por la ventana, se pone a tirar botellas de Fizzy Pop a sus captores, pero después de unas desenfrenadas escenas en las que intervienen una porra y una bayoneta, terminan reduciéndolo. Hector se limita a mirar con sombría indiferencia. Incluso cuando esposan a Chase y se lo llevan del despacho, Hector no parece alegrarse mucho de su victoria. Su plan ha funcionado a la perfección, pero ¿de qué le ha servido? La jornada ya está tocando a su fin y él sigue siendo invisible.
Sale otra vez a la calle y se pone a caminar sin rumbo.
Los bulevares del centro están desiertos, y es como si Hector fuese la última persona que queda en la ciudad. ¿Qué ha pasado con la multitud y la conmoción que antes había a su alrededor? ¿Dónde están los coches y los tranvías, el gentío que abarrotaba las aceras? Por un momento nos preguntamos si no se ha invertido el maleficio. A lo mejor Hector ha vuelto a ser visible, pensamos, y todo lo demás ha desaparecido. Entonces, de pronto, aparece un camión a toda velocidad. Pasa sobre un charco y el agua salta de la calzada, salpicando todo lo que hay alrededor. Hector queda empapado, pero cuando la cámara se pone frente a él para mostrarnos los estragos causados en el traje, vemos que está impecable. Tendría que resultar un momento divertido, pero no lo es, y como Hector hace deliberadamente que no resulte divertido (una larga y compungida mirada al traje; la decepción cuando ve que no está salpicado de barro), ese simple truco cambia el tono de la película. Al caer la noche, lo vernos volver a casa. Entra, sube la escalera que lleva a la planta alta y entra en la habitación de sus hijos. La niña y el niño están dormidos, cada uno en una cama. Se sienta en la de la niña, observa su rostro un momento y alza la mano para acariciarle la cabeza. Pero justo cuando está a punto de tocarla se detiene de pronto, dándose cuenta de que su contacto puede despertarla, y si abre los ojos en el cuarto a oscuras y no ve a nadie se asustará. Es una secuencia conmovedora, y Hector la interpreta con sencillez y contención. Ha perdido el derecho a acariciar a su propia hija, e incluso cuando le vemos titubear y finalmente retirar la mano, nos damos plenamente cuenta de la maldición que pesa sobre él. En ese pequeño gesto —la mano quieta en el aire, la palma apenas a unos centímetros de la cabeza de la niña—, comprendemos que lo han reducido a la nada.
Como un fantasma, se pone en pie y sale del dormitorio. Sigue por el pasillo, abre una puerta y entra en una habitación. Es la suya, y ahí está su mujer, su esposa bienamada, dormida en la cama. Hector se detiene. Ella se revuelve en el lecho, cambiando bruscamente de postura y retirando las sábanas a patadas, presa de alguna horrible pesadilla. Hector se acerca a la cama y le coloca con cuidado las mantas, le ahueca la almohada y apaga la lámpara de la mesilla de noche. Empiezan a ceder los movimientos irregulares de su mujer, que al cabo de poco duerme con un sueño profundo y tranquilo. Hector retrocede, le lanza un beso con los dedos y se sienta en una butaca cerca de los pies de la cama. Parece que tenga intención de pasar allí la noche, vigilando su sueño como algún espíritu benevolente. Aunque no pueda tocarla ni hablar con ella, es capaz de protegerla y de sentir el influjo de su presencia. Pero los hombres invisibles no son inmunes al agotamiento. Tienen cuerpos igual que todo el mundo, y han de dormir como cualquier otro mortal. Le empiezan a pesar los párpados. Se le caen y se le cierran, los vuelve a abrir y, aunque se remueve un par de veces para mantenerse despierto, está claro que es una batalla perdida. Un momento después, sucumbe.
La escena se funde en negro. Cuando vuelve la imagen, ya es de día y la luz entra a raudales a través de los visillos. Plano de la mujer de Hector, que sigue durmiendo en la cama. Luego, corte a Hector, dormido en la butaca.
Lo vemos en una postura inconcebible, es un cómico enredo de miembros contorsionados y articulaciones dislocadas, y como no estamos preparados para el espectáculo que ofrece ese hombre dormido en forma de ocho, nos reímos, y con la risa el tono de la película cambia de nuevo.
Su adorada esposa se despierta primero, y cuando abre los ojos y se incorpora, su rostro —que pasa de la alegría a la incredulidad y a un cauteloso optimismo— nos lo dice todo. Salta de la cama y se precipita hacia Hector. Le toca la cabeza (echada hacia atrás sobre el brazo de la butaca) y el cuerpo de Hector parece sufrir una serie de descargas eléctricas de alto voltaje, que le agitan de forma incontrolada brazos y piernas hasta incorporarlo finalmente en el asiento. Entonces abre los ojos. Involuntariamente, sin recordar que debe de seguir siendo invisible, sonríe a su mujer. Se besan, y en el momento en que sus labios se juntan, Hector retrocede, confuso. ¿Está allí de verdad?
¿Se ha roto el maleficio, o sólo está soñando? Se toca la cara, se pasa la mano por el pecho y luego mira a su mujer a los ojos. ¿Me ves?, le pregunta. Pues claro que te veo, dice ella y, con los ojos llenos de lágrimas, se inclina hacia él y lo vuelve a besar. Pero Hector no está convencido. Se aparta de la butaca y se pone frente a un espejo colgado en la pared. Allí está la prueba: si logra ver su reflejo, sabrá sin duda que la pesadilla ha terminado. Damos por descontado que así será, pero lo bonito de esa escena es la lentitud de su reacción. Durante unos segundos, no se altera la expresión de su rostro, y cuando entorna los ojos frente al hombre que le mira fijamente desde la pared, es como si viese a un desconocido, como si contemplara el rostro de alguien que no hubiera visto en la vida. Entonces, mientras la cámara se va acercando para encuadrarlo en primer plano, Hector empieza a sonreír. Viniendo inmediatamente después de aquella escalofriante perplejidad, la sonrisa sugiere algo más que un simple redescubrimiento de sí mismo. Ya no está mirando al Hector de antes. Ahora es otra persona, y por mucho que se parezca a la anterior, lo han concebido de nuevo, lo han vuelto del revés y han producido un hombre nuevo. La sonrisa se ensancha, se hace más radiante, más satisfecha del rostro hallado en el espejo. Un círculo empieza a cerrarse en torno a ella, y al cabo de poco no vemos sino esos labios sonrientes, la boca y el bigote por encima. El bigote se agita unos instantes y el círculo se va haciendo cada vez más y más pequeño. Cuando por fin se cierra, se acaba la película.
Hector es fundador y presidente de una floreciente empresa de refrescos, la Fizzy Pop Beverage Corporation.
Chase es vicepresidente y consejero de la compañía, supuestamente su mejor amigo. Pero Chase ha contraído enormes deudas de juego y los prestamistas le acosan para que pague lo que debe o se atenga a las consecuencias.
Cuando Hector llega aquella mañana a la oficina y saluda a los empleados, Chase está en otro despacho hablando con dos tipos con aspecto de matones. No os preocupéis, les dice. Tendréis el dinero este fin de semana. Para entonces ya me habré hecho con el control de la empresa, y sólo las existencias valen millones. Los matones consienten en darle un poco más de tiempo. Pero es tu última oportunidad, le advierten. Otro retraso y te encontrarás nadando con los peces en el fondo del río. Los hombres se marchan pisando fuerte. Chase se limpia el sudor de la frente y deja escapar un prolongado suspiro. Luego saca una carta del primer cajón de su escritorio. La mira un momento y parece enormemente satisfecho. Con una malévola sonrisita, la dobla y se la guarda en el bolsillo interior de la chaqueta. Indudablemente, las cosas marchan; pero no sabemos en qué dirección.
Corte al despacho de Hector. Entra Chase con algo que parece un termo grande y pregunta a Hector si le apetece probar el nuevo sabor. ¿Cómo se llama?, pregunta Hector. Jazzmatazz, contesta Chase, y Hector hace un signo de aprobación con la cabeza, impresionado por el pegadizo soniquete de la palabra. Sin sospechar nada, deja que Chase le sirva una generosa muestra del nuevo brebaje. Mientras Hector coge el vaso, Chase, muy atento, le observa con un destello en la mirada, esperando que el venenoso menjunje haga su efecto. En un primer plano medio, Hector se lleva el vaso a los labios y, vacilante, toma un pequeño trago. Arruga la nariz con desaprobación, pone los ojos como platos, le titila el bigote. El tono es absolutamente cómico, pero cuando, ante la insistencia de Chase, Hector se lleva el vaso a la boca para dar un segundo trago, las siniestras implicaciones de Jazzmatazz se van haciendo cada vez más evidentes. Hector ingiere otra dosis de la bebida. Chasquea los labios, sonríe a Chase y luego sacude la cabeza, como sugiriendo que al sabor le falta algo. Sin hacer caso de la crítica de su jefe, Chase baja la vista y mira el reloj, abre la mano derecha y empieza a contar cinco segundos con los dedos. Hector está desconcertado. Pero, antes de que pueda decir algo, Chase llega al quinto y último segundo, y de buenas a primeras, sin previo aviso, Hector se precipita hacia delante golpeándose la cabeza contra el tablero de la mesa. Suponemos que la bebida le ha dejado sin sentido, que va a permanecer un tiempo inconsciente, pero mientras Chase se queda mirándolo con ojos implacables y sin expresión, Hector empieza a desaparecer. Primero los brazos, que van perdiendo intensidad hasta desvanecerse en la pantalla, luego el torso y finalmente la cabeza. Un trozo de su cuerpo va siguiendo a otro hasta que todo él se disuelve en el aire. Chase sale del despacho y cierra la puerta. Haciendo una pausa en el corredor para saborear su triunfo, apoya la espalda en la puerta y sonríe. Aparece un letrero que dice: Adiós, Hector. Ha sido un placer conocerte.
Chase sale de cuadro. Una vez que desaparece de escena, la cámara se detiene unos momentos frente a la puerta, y luego, muy despacio, empieza a introducirse por el agujero de la cerradura. Es una toma encantadora, llena de misterio y expectación, y al tiempo que la abertura se va ensanchando, llenando la pantalla cada vez más, nuestra mirada va entrando en el despacho de Hector. Un momento después ya estamos dentro, y como esperamos encontrarlo vacío, nos llevamos una sorpresa ante lo que la cámara nos revela. Vemos a Hector derrumbado sobre el escritorio. Sigue sin conocimiento, pero vuelve a ser visible, y mientras tratamos de asimilar ese súbito y milagroso cambio sólo podemos llegar a una conclusión. Debe de haberse pasado el efecto de la pócima. Acabamos de ver cómo desaparecía, y si ahora estamos en condiciones de verlo de nuevo, es que el brebaje era menos fuerte de lo que pensábamos.
Hector empieza a despertarse. Nos reconforta ese signo de vida, volvemos a terreno seguro. Suponemos que se ha restablecido el orden en el universo y que Hector se dedicará ahora a vengarse de Chase y a desenmascararlo por sinvergüenza. Durante los veintitantos segundos siguientes, realiza uno de sus más sabrosos y expresivos números cómicos. Como quien intenta librarse de una buena resaca, se levanta del sillón, atontado y confuso, y empieza a deambular haciendo eses por el despacho. Nos reímos. Damos crédito a nuestros ojos y, confiados en que Hector ha vuelto a la normalidad, nos hace gracia ese espectáculo de traspiés y rodillas temblorosas por el mareo.
Pero entonces Hector se dirige al espejo que cuelga de la pared, y todo vuelve a cambiar. Quiere verse. Quiere peinarse y ajustarse la corbata, pero cuando mira al óvalo liso y reluciente del cristal, su cara no está allí. No tiene reflejo. Se palpa para asegurarse de que es real, para confirmar que su cuerpo es tangible, pero cuando mira de nuevo al espejo, sigue sin poder verse. Se queda perplejo, pero no le entra el pánico. A lo mejor es el espejo, que tiene algún defecto.
Sale al pasillo. En ese momento pasa una secretaria, cargada con un montón de papeles. Hector le sonríe, saludándola con la mano, pero ella parece no darse cuenta.
Hector se encoge de hombros. Justo entonces, dos jóvenes empleados aparecen en sentido contrario. Hector les hace una mueca, gruñe. Saca la lengua. Uno de los empleados señala la puerta del despacho de Hector, ¿Todavía no ha venido el jefe?, pregunta. No sé, contesta el otro. No lo he visto. Cuando pronuncia esas palabras, desde luego, Hector está justo delante de él, a no más de quince centímetros de sus narices.
Cambio de escena, al salón de la casa de Hector. Su mujer deambula por la estancia, retorciéndose las manos, llorando y enjugándose las lágrimas con un pañuelo. No hay duda de que se ha enterado de la desaparición de su marido. Entra Chase, el ignominioso C. Lester Chase, autor de la diabólica trama para despojar a Hector de su imperio de refrescos. Pretende consolar a la pobre mujer, dándole palmaditas en la espalda y sacudiendo la cabeza con falsa desesperación. Saca la misteriosa carta del bolsillo interior de la chaqueta y se la tiende a ella, explicandole que la ha encontrado por la mañana sobre el escritorio de Hector. Corte a un primerísimo plano de un extracto de la carta. Queridísima mía, leemos. Te ruego que me perdones. El médico dice que padezco una enfermedad mortal y sólo me quedan dos meses de vida. Para evitarte esa agonía, he decidido acabar ya. No te preocupes por el negocio. Con Chase, la empresa está en buenas manos. Siempre te querré. Hector. Esos engaños y mentiras no tardan en surtir efecto. En la siguiente toma, vemos que la carta resbala de los dedos de la mujer y cae revoloteando al suelo. Todo eso es demasiado para ella. El mundo se ha vuelto del revés, y lo que contenía se ha roto. Menos de un segundo después, se desmaya.
La cámara la sigue en su caída, y luego la imagen de su cuerpo tendido, inerte, se disuelve en un plano largo de Hector. Ha salido de la oficina y deambula por la calle, intentando comprender el extraño y terrible acontecimiento que acaba de sucederle. Para demostrar que no queda la más remota esperanza, se detiene en un cruce muy transitado y se queda en calzoncillos. Realiza una pequeña danza, camina con las manos, enseña el trasero a los coches que pasan, y como nadie le presta la menor atención, vuelve a vestirse con desánimo y se aleja arrastrando los pies. A partir de entonces, Hector parece resignarse a su destino. No se dedica a luchar contra su estado, sino más bien a tratar de entenderlo, y en vez de buscar un medio que le vuelva visible de nuevo (enfrentándose a Chase, por ejemplo, o intentando encontrar un antídoto que anule los efectos del brebaje), se dedica a hacer una serie de experimentos extraños e impulsivos, una investigación sobre quién es y en lo que se ha convertido. Inesperadamente, con un rápido movimiento de la mano, quita de golpe el sombrero a un viandante. De modo que así son las cosas, parece decirse Hector. Aunque sea invisible para todos los que le rodean, su cuerpo aún puede relacionarse con el mundo. Se acerca otro transeúnte. Hector le pone la zancadilla y lo hace tropezar. Sí, no cabe duda de que su hipótesis es acertada, pero eso no significa que no haga falta investigar más. Empezando a tomarle gusto a la tarea, coge el borde del vestido de una mujer, lo levanta y le examina las piernas. Besa a otra en la mejilla, y a una tercera en los labios. Tacha las letras de una señal de stop y, un momento después, un motorista se estampa contra un tranvía. Se acerca sigilosamente a dos hombres y, dándoles golpecitos en la espalda y patadas en las espinillas, provoca una pelea. Hay algo cruel e infantil en esas travesuras, pero también resultan agradables de ver, y cada una de ellas añade otro elemento al creciente conjunto de pruebas. Entonces, al recoger una pelota de béisbol perdida que corre hacia él por la acera, Hector hace su segundo descubrimiento importante. En cuanto un hombre invisible coge algo, el objeto desaparece de la vista. No se queda flotando en el aire; se lo traga el vacío, la misma nada que envuelve al hombre, y en el momento en que entra en esa esfera embrujada, se evapora. El niño que ha perdido la pelota corre al sitio donde cree que debe de haber aterrizado. Las leyes de la física estipulan que la pelota debe estar allí, pero no está. El niño no entiende nada. Al verlo, Hector deja la pelota en el suelo y se marcha. El niño mira al suelo y, quién lo iba a decir, la pelota aparece allí, parada a sus pies. ¿Qué demonios ha ocurrido? El pequeño episodio concluye con un primer plano del perplejo rostro del niño.
Hector dobla la esquina y sigue andando por el siguiente bulevar. Casi inmediatamente se encuentra con un espectáculo repulsivo, algo que puede hacerle hervir la sangre a cualquiera. Un señor grueso y bien vestido está robando un ejemplar del Morning Chronicle a un vendedor de periódicos ciego. El cliente se ha quedado sin monedas y como tiene prisa, y está demasiado apurado para cambiar un billete, se limita a coger un periódico y largarse. Indignado, Hector echa a correr tras él, y cuando el hombre se para en una esquina a esperar a que cambie el semáforo, le sustrae la cartera. La escena resulta a la vez divertida e inquietante. No sentimos la menor pena por la víctima, pero nos quedamos atónitos por la despreocupación con que Hector se ha tomado la justicia por su mano. Ni siquiera cuando regresa hacia el quiosco y devuelve el dinero al vendedor ciego, nos quedamos tranquilos. A raíz del robo, pasamos unos momentos creyendo que Hector va a quedarse con el dinero, y en ese pequeño y sombrío intervalo comprendemos que no ha robado al hombre gordo para enmendar una injusticia, sino sencillamente porque sabía que no iba a pasarle nada. Su generoso acto es simplemente algo que se le ocurrió después. Para él ya todo es posible, y no tiene que someterse a las normas. Puede hacer el bien si así lo quiere, pero también puede hacer el mal, y en ese momento no tenemos la menor idea del camino que va a tomar.
En casa de Hector, su mujer se ha metido en la cama.
En la oficina, Chase abre una caja fuerte y saca un abultado paquete de acciones. Se sienta frente al escritorio y empieza a contarlas.
Mientras, Hector está a punto de cometer su primer delito grave. Entra en una joyería y, delante de media docena de testigos que no le ven, nuestro impalpable y desconsiderado héroe desvalija una vitrina y se llena tranquilamente los bolsillos con puñados de relojes, collares y sortijas. Tiene un aire a la vez divertido y resuelto, y se dedica a la tarea con una tenue pero perceptible sonrisa en la comisura de los labios. Parece un acto caprichoso realizado con total frialdad, y por las pruebas que se nos presentan ante los ojos no tenemos más remedio que concluir que Hector está perdido.
Sale de la tienda. Inexplicablemente, lo primero que hace es ir derecho a un cubo de basura que hay al borde de la acera. Mete bien el brazo entre los desperdicios y saca una bolsa de papel. Está claro que él mismo la ha metido allí, pero aunque está llena de algo, no sabemos lo que es. Cuando vuelve frente a la joyería, abre la bolsa y empieza a esparcir una sustancia pulverizada por la acera, nos quedamos completamente perplejos. Podría ser tierra, podría ser ceniza, podría ser pólvora; pero, sea lo que sea, no tiene sentido que Hector lo esté echando por el suelo.
En cuestión de segundos, una fina línea oscura se extiende desde la entrada de la joyería hasta el bordillo de la acera. Cuando termina, Hector se adentra en la calzada.
Sorteando coches, esquivando tranvías, dando saltos que alternativamente le libran del peligro y lo ponen en apuros, sigue vaciando la bolsa a medida que cruza la calle, como un campesino enloquecido que pretendiera plantar una hilera de semillas. La línea cruza ahora la avenida.
Cuando Hector se sube al bordillo de la acera de enfrente y sigue extendiendo la línea, caemos de pronto en la cuenta. Está dejando un rastro. Todavía no sabemos adonde llevará, pero cuando abre el portal del edificio que tiene delante y desaparece por el umbral, sospechamos que estamos a punto de ser víctimas de otra jugarreta. El portal se cierra tras él, y el ángulo cambia bruscamente.
Vemos un plano general del edificio donde Hector acaba de entrar: la sede de la Fizzy Pop Beverage.
A partir de entonces se acelera la acción. En una agitación de rápidas secuencias expositivas, el gerente de la joyería descubre que le han robado, sale corriendo a la acera, para a un policía, y entonces, con gestos precipitados, dictados por el pánico, explica lo que ha pasado. El policía baja la vista, advierte la línea negra en la acera y la sigue luego con los ojos hasta el edificio de la Fizzy Pop, al otro lado de la calle. Parece una pista, dice. Veamos adonde lleva, sugiere el gerente, y ambos echan a andar hacia el edificio.
Plano de Hector. Ahora va por un pasillo, dando con mucho esmero los últimos toques a su rastro. Llega a la puerta de un despacho y, mientras vacía los últimos granos de polvo en la parte exterior del umbral, la cámara se inclina hacia arriba para mostrarnos el letrero escrito en el dintel: C. LESTER CHASE, VICEPRESIDENTE. Justo entonces, con Hector aún en cuclillas, la puerta se abre de golpe y sale el propio Chase. Hector logra retroceder en el último segundo —antes de que Chase tropiece con él—, y entonces, cuando la puerta empieza a cerrarse, se introduce por la abertura y entra en el despacho andando como un pato. Incluso cuando el melodrama se acerca a su punto culminante, Hector sigue acumulando las situaciones cómicas. Solo en el despacho, ve las acciones esparcidas sobre la mesa de Chase. Las recoge, iguala los bordes con aire meticuloso y se las guarda en la chaqueta. Luego, con una serie de rápidos y entrecortados movimientos, se va metiendo las manos en los bolsillos para sacar las joyas, dejando sobre el cartapacio de Chase un cúmulo de artículos robados. En cuanto el último anillo pasa a engrosar la colección, vuelve Chase, frotándose las manos y con aspecto de estar sumamente satisfecho consigo mismo.
Hector retrocede. Ya ha terminado su tarea, y lo único que le queda es observar lo que se le viene encima a su enemigo.
Todo ocurre en un remolino de desconcierto y confusión, de justicia hecha y justicia burlada. Al principio, las joyas distraen a Chase, que no se da cuenta de que las acciones han desaparecido. Pierde tiempo sin hacer nada, y cuando por fin mete la mano bajo el reluciente montón y comprueba que las acciones no están allí, ya es demasiado tarde. La puerta se abre de golpe, y se precipitan en el despacho el policía y el gerente de la joyería. Las joyas se identifican, el delito queda resuelto y el ladrón es detenido. No importa que Chase sea inocente. El rastro ha llevado a su puerta, y lo han pillado in fraganti, con la mercancía en la mano. Protesta, desde luego, intenta escapar por la ventana, se pone a tirar botellas de Fizzy Pop a sus captores, pero después de unas desenfrenadas escenas en las que intervienen una porra y una bayoneta, terminan reduciéndolo. Hector se limita a mirar con sombría indiferencia. Incluso cuando esposan a Chase y se lo llevan del despacho, Hector no parece alegrarse mucho de su victoria. Su plan ha funcionado a la perfección, pero ¿de qué le ha servido? La jornada ya está tocando a su fin y él sigue siendo invisible.
Sale otra vez a la calle y se pone a caminar sin rumbo.
Los bulevares del centro están desiertos, y es como si Hector fuese la última persona que queda en la ciudad. ¿Qué ha pasado con la multitud y la conmoción que antes había a su alrededor? ¿Dónde están los coches y los tranvías, el gentío que abarrotaba las aceras? Por un momento nos preguntamos si no se ha invertido el maleficio. A lo mejor Hector ha vuelto a ser visible, pensamos, y todo lo demás ha desaparecido. Entonces, de pronto, aparece un camión a toda velocidad. Pasa sobre un charco y el agua salta de la calzada, salpicando todo lo que hay alrededor. Hector queda empapado, pero cuando la cámara se pone frente a él para mostrarnos los estragos causados en el traje, vemos que está impecable. Tendría que resultar un momento divertido, pero no lo es, y como Hector hace deliberadamente que no resulte divertido (una larga y compungida mirada al traje; la decepción cuando ve que no está salpicado de barro), ese simple truco cambia el tono de la película. Al caer la noche, lo vernos volver a casa. Entra, sube la escalera que lleva a la planta alta y entra en la habitación de sus hijos. La niña y el niño están dormidos, cada uno en una cama. Se sienta en la de la niña, observa su rostro un momento y alza la mano para acariciarle la cabeza. Pero justo cuando está a punto de tocarla se detiene de pronto, dándose cuenta de que su contacto puede despertarla, y si abre los ojos en el cuarto a oscuras y no ve a nadie se asustará. Es una secuencia conmovedora, y Hector la interpreta con sencillez y contención. Ha perdido el derecho a acariciar a su propia hija, e incluso cuando le vemos titubear y finalmente retirar la mano, nos damos plenamente cuenta de la maldición que pesa sobre él. En ese pequeño gesto —la mano quieta en el aire, la palma apenas a unos centímetros de la cabeza de la niña—, comprendemos que lo han reducido a la nada.
Como un fantasma, se pone en pie y sale del dormitorio. Sigue por el pasillo, abre una puerta y entra en una habitación. Es la suya, y ahí está su mujer, su esposa bienamada, dormida en la cama. Hector se detiene. Ella se revuelve en el lecho, cambiando bruscamente de postura y retirando las sábanas a patadas, presa de alguna horrible pesadilla. Hector se acerca a la cama y le coloca con cuidado las mantas, le ahueca la almohada y apaga la lámpara de la mesilla de noche. Empiezan a ceder los movimientos irregulares de su mujer, que al cabo de poco duerme con un sueño profundo y tranquilo. Hector retrocede, le lanza un beso con los dedos y se sienta en una butaca cerca de los pies de la cama. Parece que tenga intención de pasar allí la noche, vigilando su sueño como algún espíritu benevolente. Aunque no pueda tocarla ni hablar con ella, es capaz de protegerla y de sentir el influjo de su presencia. Pero los hombres invisibles no son inmunes al agotamiento. Tienen cuerpos igual que todo el mundo, y han de dormir como cualquier otro mortal. Le empiezan a pesar los párpados. Se le caen y se le cierran, los vuelve a abrir y, aunque se remueve un par de veces para mantenerse despierto, está claro que es una batalla perdida. Un momento después, sucumbe.
La escena se funde en negro. Cuando vuelve la imagen, ya es de día y la luz entra a raudales a través de los visillos. Plano de la mujer de Hector, que sigue durmiendo en la cama. Luego, corte a Hector, dormido en la butaca.
Lo vemos en una postura inconcebible, es un cómico enredo de miembros contorsionados y articulaciones dislocadas, y como no estamos preparados para el espectáculo que ofrece ese hombre dormido en forma de ocho, nos reímos, y con la risa el tono de la película cambia de nuevo.
Su adorada esposa se despierta primero, y cuando abre los ojos y se incorpora, su rostro —que pasa de la alegría a la incredulidad y a un cauteloso optimismo— nos lo dice todo. Salta de la cama y se precipita hacia Hector. Le toca la cabeza (echada hacia atrás sobre el brazo de la butaca) y el cuerpo de Hector parece sufrir una serie de descargas eléctricas de alto voltaje, que le agitan de forma incontrolada brazos y piernas hasta incorporarlo finalmente en el asiento. Entonces abre los ojos. Involuntariamente, sin recordar que debe de seguir siendo invisible, sonríe a su mujer. Se besan, y en el momento en que sus labios se juntan, Hector retrocede, confuso. ¿Está allí de verdad?
¿Se ha roto el maleficio, o sólo está soñando? Se toca la cara, se pasa la mano por el pecho y luego mira a su mujer a los ojos. ¿Me ves?, le pregunta. Pues claro que te veo, dice ella y, con los ojos llenos de lágrimas, se inclina hacia él y lo vuelve a besar. Pero Hector no está convencido. Se aparta de la butaca y se pone frente a un espejo colgado en la pared. Allí está la prueba: si logra ver su reflejo, sabrá sin duda que la pesadilla ha terminado. Damos por descontado que así será, pero lo bonito de esa escena es la lentitud de su reacción. Durante unos segundos, no se altera la expresión de su rostro, y cuando entorna los ojos frente al hombre que le mira fijamente desde la pared, es como si viese a un desconocido, como si contemplara el rostro de alguien que no hubiera visto en la vida. Entonces, mientras la cámara se va acercando para encuadrarlo en primer plano, Hector empieza a sonreír. Viniendo inmediatamente después de aquella escalofriante perplejidad, la sonrisa sugiere algo más que un simple redescubrimiento de sí mismo. Ya no está mirando al Hector de antes. Ahora es otra persona, y por mucho que se parezca a la anterior, lo han concebido de nuevo, lo han vuelto del revés y han producido un hombre nuevo. La sonrisa se ensancha, se hace más radiante, más satisfecha del rostro hallado en el espejo. Un círculo empieza a cerrarse en torno a ella, y al cabo de poco no vemos sino esos labios sonrientes, la boca y el bigote por encima. El bigote se agita unos instantes y el círculo se va haciendo cada vez más y más pequeño. Cuando por fin se cierra, se acaba la película.

